http://hacker-gaming.com/wp-content/uploads/2016/01/Mw5rm3mUUlg(2).jpg
DANIEL era de origen corso y siempre le habían llamado Dino.
Sus abuelos habían abandonado la isla de la Belleza en su adolescencia, para ir
a París e instalarse en el gris y apagado arrabal sur de la capital. Dino nunca
había sido muy apuesto y vivía su sexualidad, desde hacía ya mucho tiempo, con
las prostitutas de la Rué St-Denis.
Había sido muy goloso
desde su infancia. Por mucho que se remontara en sus recuerdos, sus compañeros
siempre se habían burlado de él llamándole el mantecas o bola de grasa. En la
pubertad, su cuerpo se había cubierto de vello negro. Lo había heredado de su
padre, un hombre tosco y fuerte a quien los rizos castaños del torso le
sobresalían del cuello de la camisa. Los chicos de su instituto de Thiais, en
el Val-de-Marne, le habían encontrado entonces un apodo: Chita. Dino soñaba con
ser Tarzán y le daban el nombre de su mona. Más tarde, llevó gafas trifocales y
le bautizaron como la Rana. Más tarde aún, se puso lentillas.
A Dino le habría
gustado multiplicar sus conquistas, y ser como la mayoría de sus compañeros.
Pero las muchachas más hermosas ni siquiera le veían, y las feas esperaban al
príncipe azul. En cualquiera de ambos casos, no había lugar para él. Tras unos
rápidos estudios y, sobre todo, tras la muerte de su padre, buscó rápidamente
empleo. Las mujeres le obsesionaban, sus fantasías se edificaban especialmente
sobre las de los demás: amigos, vecinos, comerciantes. Se había convertido en
un amigo de la familia, siempre divertido, aficionado a los chistes verdes; el
animador al que se invitaba porque quedaba un sitio vacío en la mesa. Aprendió
poco a poco a aprovechar esas situaciones, convirtiéndose en confidente de los
maridos y, luego, de las mujeres. A fin de cuentas, a un hombre como él, tan
buen compañero, se lo podían decir todo, contárselo todo. Era una tumba el tal
Dino. Hasta el día que aprovechaba los secretos de las parejas para forzar su
intimidad y gozar de ella...
A los veintitrés años,
encontró un curro en una clínica del sur de París y se hizo camillero. Lo
destinaron al servicio del doctor B., especialista en colonoscopia, el examen
de los intestinos con la ayuda de una cámara muy fina colocada en una sonda e
introducida en el ano. Ideal para Dino que, con la excusa de su cargo, podía
ver muchas mujeres desnudas y, a veces, hacerse pasar por lo que no era.
Así, cierto lunes tuvo
la agradable sorpresa de leer, en la hoja de admisiones del día el nombre de su
panadera, Carole, una morenita con rostro de muñeca y largos cabellos negros.
Se mostraba siempre amable con Dino, un buen cliente. Él sabía que aquellas
sonrisas no las debía a sus hermosos ojos, pero había advertido ya cierta
turbación en esa hermosa mujer que le obsesionaba desde hacía tiempo. Cuando la
tienda estaba vacía, se divertía a menudo haciéndole cumplidos sobre su
aspecto, su línea o su peinado. A veces, iba un poco más lejos y le contaba
historias subidas de tono. Ella reía siempre y él adoraba verla ruborizarse.
Tenía veinticinco años, imaginaba que le encontraba atractivo, se humedecía con
sus chistes obscenos y soñaba con frotar su cuerpo desnudo contra el suyo. Por
la noche, en su cama, se entregaba a este tipo de pensamiento, cuando su
anciana madre se había acostado y él se masturbaba.
Desde hacía algún
tiempo, sin embargo, Carole no despachaba ya en la tienda. Era su marido,
llamado Robert, quien estaba detrás del mostrador. A Dino no le gustaba aquel
alto pelirrojo que reprendía a su esposa ante los clientes a la menor ocasión.
Además, era veinte años mayor que su esposa. ¿Cómo podía ella soportar aquellas
manos callosas y siempre blancas de harina sobre su cuerpo? Dino había
imaginado, muy a menudo, que estaba follando con aquella hermosa yegua y
coronando con unos buenos cuernos al idiota del panadero. ¿Cómo sería desnuda?
Sin duda con grandes pechos blancos, una cintura estrecha y hermosas nalgas
redondas. ¿Se afeitaría la entrepierna? ¿Cuál sería su olor íntimo? Sobre la
hoja de admisiones del día, sus dedos temblaban. Se sirvió un café y siguió
discutiendo con sus colegas, pero tenía la cabeza en otra parte.
En su servicio, los
enfermos llegaban a la hora de la cita, se les rogaba que se desnudaran por
completo en una cabina individual antes de colocarse bajo la sábana de la
camilla que Dino empujaba, luego, hasta la sala de exámenes. Pero el doctor B.
se retrasaba siempre. Carole llegó a las diez y se presentó en la recepción.
Dino no estaba lejos. La muchacha se sorprendió mucho viéndole allí. Era verano
y llevaba una falda ligera y una blusa de flores. Se dijeron unas palabras mientras
él la conducía hasta la cabina. Carole tenía un hambre de lobo. Desde la
víspera, como se aconsejaba para semejante examen, no había comido nada. Los
comprimidos prescritos habían hecho efecto y había pasado parte de la noche
vaciándose en el retrete. Dino le explicó que era preciso que los intestinos
estuvieran libres para poder practicar el examen en las mejores condiciones.
También la tranquilizó, no le harían daño, dijo, no sentiría nada. Se excitó
solapadamente diciéndole que sólo le meterían un delgado tubo por el ano y que
el doctor seguiría en una pantalla el recorrido de la sonda.
La abandonó unos
minutos en la cabina, tras haber cerrado la puerta. Luego se preocupó ante el
número de pacientes que aguardaban su turno. Antes de Carole, debía ser
examinada una anciana. Dino la llevó a la sala de curas. Luego, regresó a la
cabina donde esperaba Carole. Sabía que el examen duraba por lo menos veinte
minutos. La ocasión era demasiado buena. La próxima paciente no llegaría hasta
una hora más tarde. Tenía tiempo, pues. Abrió la puerta corredera de la cabina.
No era la primera vez que se divertía con aquel jueguecito, pero, ese día, se
sintió más nervioso que nunca. La moza no era una desconocida y aquello lo
cambiaba todo.
Estaba allí, tendida en
la camilla, cubierta hasta el cuello por la sábana blanca. Dino vio los bultos
de sus pechos bajo la tela. El tejido moldeaba las formas. A su lado, en la
silla, estaban cuidadosamente dobladas la falda y la blusa. Cerró la puerta a
sus espaldas. Se preguntaba si, como muchas mujeres en exceso pudibundas, la
muchacha se habría dejado las bragas puestas. Bajo la ropa doblada, sólo veía
un tirante del sujetador que sobresalía.
—Tendrá que esperar un
poco, señora. El doctor está con otro paciente.
—Tengo ganas de que
todo termine, para comer un poco. He traído pan y chocolate...
Dino se divirtió leyendo de nuevo su expediente. ¿Podía saber
que sólo era un camillero y no tenía la menor idea de medicina? Dejó el
expediente y la miró a los ojos, decidido a impresionarla.
—Se ha quitado ya las
bragas, ¿no es cierto?
—Sí... Bueno, lo haré
cuando el doctor...
No le dio tiempo de
proseguir. Podía inventarlo todo.
—Es preferible que se
las quite enseguida. Comprimen inútilmente sus intestinos.
—Si usted lo dice...
La mujer introdujo las
manos bajo la sábana y se contorsionó. Finalmente, la mano reapareció y dejó
las bragas de algodón blanco en la silla. Sus mejillas habían enrojecido. Él la
interrogó sobre los dolores de los que se quejaba.
—A ambos lados. Siempre
he tenido problemas de este tipo... Se lo diré al médico... Me han dicho que se
debía al estrés. Soy demasiado nerviosa...
Y sin más preámbulo,
Dino apartó la sábana, descubriendo el cuerpo de Carole totalmente desnudo.
Tenía que conservar la sangre fría, pero tuvo que contenerse para no echarse
sobre ella. Sus pechos eran grandes, pesados, algo echados hacia ambos lados de
su torso. Las areolas eran anchas y fruncidas, los pezones estaban rígidos. Su
vientre era plano, sus muslos más bien largos y nerviosos. Y sobre todo aquel
vello oscuro, una gruesa alfombra de rizos negros y relucientes que llegaban
hasta muy arriba. No se depilaba. Carole mantuvo muy prietos los muslos y puso
su mano sobre el conejo.
—No se preocupe,
señora... Es mi oficio... Bueno, ¿es ahí?
Posó sus dedos en el
lado derecho del vientre, no lejos de los pelos que llegaban a lo alto de los
muslos de la panadera. La piel estaba caliente, húmeda. Apretó un poco.
—Sí...
—¿Y más abajo? Aparte
la mano, no sea tímida.
Tenía ganas de tratarla
con brusquedad. De acuerdo con su actitud, adivinaría si la situación la
turbaba o no. Además, no era la primera vez. Algunas palabras bien
seleccionadas y sabría si podía ir más lejos.
—¿Sabe usted?, a lo
largo del día vemos tantos conejos, tantos culos y tantas tetas. Las suyas son
muy hermosas... Su marido no debe de aburrirse... Yo, en su lugar...
Ella dejó que su brazo
resbalara hacia un lado, junto a su muslo. Él apretó en el pubis, metiendo los
dedos entre los pelos. Sentía que la picha se le enderezaba en los
calzoncillos. La muchacha lanzó un breve lamento, apartando los ojos de la
insistente mirada de Dino. Luego murmuró:
—Sí... El dolor llega
muy abajo...
—¿Puede llegar hasta el sexo...? ¿Nunca siente dolor en el
sexo? Durante el orgasmo, quiero decir... La cosa puede producir espasmos
horribles, los intestinos...
—No...
—No mienta. ¡Vamos,
muéstreme su raja!
¡A Dino se le hacía la
boca agua! Había dicho «raja» y ella no se había inmutado. Introdujo las manos
entre aquellos muslos de un blanco lechoso y los separó lentamente. Ella se lo
permitió.
—Es muy molesto... Nos
conocemos.
Dino sospechaba que
mostrarse así a uno de sus clientes la estaba excitando. Su voz era más ronca y
tenía la frente enrojecida. Su cuerpo desnudo tenía la carne de gallina a pesar
del calor ambiental. Ni siquiera la forzó ya. Ella misma, apartando los ojos,
tomó la iniciativa de separar sus muslos. ¿Podía ser lo bastante ingenua para
creer todo lo que Dino le contaba? Exhibió su sexo, una raja carnosa y malva,
rodeada de rizos húmedos pegados entre sí. «Se ha lavado a fondo —pensó Dino—.
Y sin embargo, huele a sexo, a hembra. Ha transpirado.»
Sin esperar más, apretó
junto a la raja, en los dos labios carnosos. El sexo se abrió, la parte baja de
los labios se despegó mostrando su interior, casi rojo, reluciente como una
fruta madura. Se humedecía con sólo mostrarse a él, estaba claro. Sin embargo,
prefirió seguir con su papel hasta el final.
—¿Aquí? ¿Duele?
—Sí...
Mentía. No había razón
alguna para que sufriera de los intestinos en aquel lugar preciso. La mujer
sabía que estaba aprovechándose. Sintió deseos de meterle un dedo, de liberar
su rígido miembro de los calzones y hundírselo entre los muslos... Pero el
tiempo pasaba y se le había ocurrido otra idea.
Le explicó que el
examen no era tan indoloro, a veces.
—Algunos se quejan de
dolores en el ano... La sonda... Puedo ayudarle, pero debe quedar entre
nosotros. Ya sabe, ¡los médicos son tan puntillosos!
Llevaba siempre un tubo
de vaselina en el bolsillo de su bata. Desenroscó el tapón ante los ojos muy
abiertos de Carole y le dijo:
—Suba sobre la camilla
y póngase de rodillas. A cuatro patas, vamos.
Le explicó entonces que
la vaselina en el conducto anal facilitaría la introducción de la sonda. Pero
no debía dejar rastros en el exterior, de lo contrario corría el riesgo de
recibir una bronca. Carole no dijo nada. Se dio la vuelta y se instaló con las
nalgas al ¡tire y los muslos abiertos. El espectáculo era muy excitante. Dino
miró su reloj, colocándose tras ella. Puso un poco de vaselina en su índice. No
podía poner más. El doctor lo descubriría inmediatamente.
—Es usted tan amable... Si hubiera sabido que algún día iba
usted a verme así. No me atreveré ya a mirarle, cuando entre en la tienda. Soy
muy tímida, ¿sabe usted?
Carole había hablado
con voz ronca. Apoyada en los codos, aguardaba con sus blancos pechos
balanceándose por debajo y los pezones malva y granulados rozando la sábana.
Mucho más arqueada de lo necesario, hacía sobresalir su trasero. Las redondas
nalgas, marcadas todavía por la goma de las bragas estaban separadas. Dino
acercó su rostro al ofrecido surco y se embriagó con el salvaje olor del culo.
El pequeño y fruncido agujero estaba parcialmente oculto por los rizos negros.
Pero curiosamente, más arriba no había ya pelo alguno y el liso ano se contraía
ya ante sus ojos. «Su marido no le ha dado nunca por el culo, ¡estoy seguro!»,
pensó. Tenía calor, como ella, cuyo cuerpo brillaba de sudor y desprendía
efluvios de especias.
—No se contraiga,
Carole...
Se le había escapado el
nombre, pero ella no protestó. Dino aproximó su dedo al minúsculo orificio, la
yema de su índice encontró la carne sensible y húmeda, y se hundió lentamente
en ella para saborear aquel instante que nunca más se repetiría ya. La muchacha
lanzó un pequeño gemido y retorció el trasero. Viciosamente, Dino exploró el
liso conducto y se excitó contemplando cómo su dedo se deslizaba hacia delante
y hacia atrás. Él insistió, por puro placer.
—¡Qué prieta está
usted! Su marido no debe de sodomizarla a menudo... Sin duda, a usted no le
gusta...
El culo se dilató
enseguida y disminuyó la presión del esfínter sobre el índice de Dino. Entró
por completo en ella, sin encontrar obstáculo. La limpieza había sido perfecta.
Quiso saber si le hacía daño.
—No... Va usted con
mucho cuidado...
Más abajo, la raja se
abría de par en par, los blandos y despegados labios rezumaban humedad.
Prosiguió unos segundos, retiró luego, por fin, su dedo, oliéndolo a espaldas
de la muchacha, embriagándose con el íntimo olor de su culo.
Con un pañuelo de
papel, limpió los rizos pegajosos de vaselina que rodeaban el dilatado ano. Se
lo metió en el bolsillo, para más tarde. Carole se tendió de espaldas. Su
rostro estaba rojo y gruesas gotas de sudor le pegaban el flequillo en la
frente. Sus grandes pechos parecían hinchados, más firmes.
Alguien se acercaba. Se
escuchaba el ruido de las sandalias de una enfermera. Dino cubrió el cuerpo
desnudo de Carole. Abrieron la puerta. Era Lucienne, la enfermera jefe.
—¿Ah, está usted aquí,
Dino?
—Sí. La señora estaba
un poco asustada... La he tranquilizado. Somos vecinos... Tiene una panadería
cerca de mi casa.
—Perfecto. Le toca a
ella. Llévela a la sala B.
Durante el examen,
volvió a la cabina y se apoderó de las bragas de Carole. ¿Quién podría pensar
que había sido él? Inspeccionó rápidamente el pedazo de algodón blanco. La
entrepierna estaba húmeda todavía y desprendía cierto aroma pimentado. Se metió
la prenda en el bolsillo.
Más tarde, llevó a Carole hasta la cabina. Por lo general, se
administraba a los pacientes un sedante para que se relajaran. Algunos se
dormían. Era el caso de Carole. Empujó a la siguiente enferma hasta la sala de
curas y volvió rápidamente a su lado. Se les dejaba dormir hasta que el médico
y los secretarios hicieran el informe. Tenía cierto tiempo. Apartó de nuevo la
sábana para verla desnuda, se inclinó para olisquear el pelo de su sexo, sentir
el olor a sudor y meado que de allí emanaba. Le abrió los muslos, venteó más
directamente los grandes labios blandos. Carole se movió un poco, pero no
despertó. Él descubrió lentamente el clítoris, lo rozó.
Se volvió luego hacia
el rostro. Ella dormía con la boca entreabierta. Estaba demasiado excitado para
pensar en los riesgos. Extirpó su rígido sexo de la bragueta y pasó suavemente
la punta del glande por los carnosos labios. Dino no podía contenerse. Eyaculó
en el pañuelo de papel con el que había secado el ano de la muchacha. Se mordió
la mejilla para no jadear demasiado. El sudor le caía en los ojos.
Ella se volvió de lado,
como para permitirle admirar de nuevo sus nalgas desnudas. Él la cubrió con la
sábana. No la vio salir de la clínica. Le habían mandado a clasificar archivos
en el sótano. Pero por la noche pasó, como cada día, a recoger el pan antes de
regresar a casa. Ella estaba allí, su marido también. A Dino le costó contener
su emoción. Pero la joven hizo como si nada hubiera ocurrido. Le dirigió una
sonrisa al tenderle la estrecha barra.
Dino pasó una velada
excelente, embellecida por los recuerdos de la jornada. Más tarde, solo en su
habitación, colocó las bragas de Carole con las que había ya robado a otras
mujeres casadas.
La panadera había
aceptado su vicioso juego porque tenía una excusa. Ahora, cada vez que pedía su
pan miraba aquellos labios y los imaginaba rodeando su glande malva. Cuando se
volvía hacia los estantes, Dino tenía la impresión de estar desnudando sus
nalgas redondas y carnosas, como en la clínica. Sabía también lo que ocultaba
la bien provista blusa cuyo botón superior dejaba desabrochado cada vez con más
frecuencia. En resumen, era cada vez el mismo placer. Y la presencia del marido
contribuía al goce de Dino. Aquel tipo antipático no sospechaba nada...
Al contemplar las
bragas de Carole entre las de otras mujeres, Dino se empalmaba. Robar bragas
era un juego excitante. Tenía una verdadera colección, cada una de ellas
correspondía a una aventura. Aquella noche, sus sueños estuvieron llenos de
sexos abiertos, nalgas ofrecidas y olorosas. Al despertar, encontró su miembro
pegajoso entre el vello, el pantalón del pijama almidonado por el esperma de su
eyaculación nocturna.
Estaba impaciente
porque llegara la noche, por ir a buscar su pan a la panadería..
(Primer capítulo de la novela Mis apasionadas zorras de Vesper Galore. Silenio, Editorial Martínez Roca, 1997)

(Primer capítulo de la novela Mis apasionadas zorras de Vesper Galore. Silenio, Editorial Martínez Roca, 1997)
La joven esposa del panadero (final del relato)
LA paciencia daba siempre resultado, era una de las primeras
cosas que Dino había aprendido a lo largo de sus «aventuras». Finalmente,
aquella noche, la morena panadera le había susurrado, al devolverle el cambio:
—Si lo desea... Mi
marido no estará esta noche. Se va a ver a su madre, a Nantes, y vuelve mañana
por la mañana. Sigue doliéndome un poco la barriga...
—¿Cuándo se va?
—Dentro de una hora...
—Puedo pasar cuando
sean las ocho.
Inmediatamente, el
rostro de Carole enrojeció. Entraba en la tienda un cliente con su hijo en
brazos, susurró bajando los ojos:
—Si no le molesta...
A Dino, cuando regresó
a casa, le costó mucho no masturbarse. Iba a encontrarse a solas con ella y
deseaba que el placer se prolongara. Carole no le parecía muy franca. Con ella
era preciso seguir jugando a médicos. Sin duda, en sus fantasías, se
aprovechaban de ella con una buena excusa. De lo contrario, ¿por qué no le
había dicho que fuera a su casa?, ¿porque lo deseaba?
A las ocho en punto,
Dino estaba en la puerta del pequeño edificio de la panadería. La pareja
ocupaba el apartamento que estaba encima de la tienda. Había un interfono;
llamó con el corazón palpitante, dijo su nombre y Carole abrió. Un pequeño
corredor llevaba hasta una escalera. Oyó rechinar, en el piso superior, la
puerta del apartamento. Le llegó un olor a fritura, mezclado con el de un
desodorante. Olía a fritada de rosas. Encontró la puerta abierta, entró y cerró
a sus espaldas. Hacía calor y se secó el sudor de la frente. Se oyó una
vocecilla:
—Estoy en el salón...
Al fondo.
Las ventanas estaban
abiertas pero, a pesar de la leve corriente de aire, el tenaz olor del aceite
frito impregnaba la atmósfera. Había hecho mucho teatro antes de llegar allí.
Había fantaseado, especialmente, con el modo como iba a encontrarla. Lo había
imaginado todo: desnuda, con una picardía, en bragas y sujetador, con un
vestido. Pero todo equivocado. Estaba sentada a la mesa de su salón, con unos
vaqueros y una camiseta. Ante ella estaban las recetas, el informe de la
colonoscopia y varias radiografías.
Decididamente, tenía la intención de jugar
a enfermos hasta el final. Pero advirtió inmediatamente que se había
maquillado. Nunca la había visto así, con los largos cabellos castaños cayendo
en espesa melena, los ojos sombreados, los labios pintados de un rojo vivo. El
apartamento estaba sencillamente amueblado, las paredes blancas pedían un buen
pintado y había en todas partes recuerdos de España, castañuelas, un toro de
plástico y la inevitable muñeca que bailaba flamenco. Era de bastante mal
gusto, pensó Dino sentándose en la silla que acababa de indicarle. Se había
empolvado las mejillas, pero eso no ocultaba su turbación. De pronto se dirigió
a él como si hablase con su médico de cabecera. Su voz era más ronca, su mirada
huidiza.
—Sí... Le he pedido que
viniera porque sigo teniendo dolores, a pesar del tratamiento, y eso me
preocupa...
Dino estaba dispuesto a
todo. Puesto que quería seguir con la comedia, no había inconveniente.
—Ante todo, desnúdese.
Se levantó, evitando
todavía su mirada, y se desabrochó los vaqueros. Dino estaba ya empalmado y se
felicitó por no haberse puesto calzoncillos bajo los pantalones de tergal.
Lentamente, ella hizo resbalar los vaqueros y se encontró en bragas y camiseta.
Unos pelos sobresalían en lo alto de los muslos.
—¿Está bien así?
—No, quíteselo todo si
desea usted que le examine correctamente y a fondo.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6dMOU_Y0yz6awpFGBPdzYQhQhBE4-TxkzCK_3MjlM4N4PGRgsEfanb7bgiwwKxnV2HUBDNl3foGm7PQ6FnsxcH8UZhRzCh2yJ84_iw846hFMc8wjUxZ-bHtERiBkOx__HMJNmgZ5RHBoQ/s1600/eroticos69.jpg
Ella volvió a suspirar,
se quitó la camiseta por encima de la cabeza y se mostró en sujetador. Dino la
miró atentamente. Tenía cierta faceta animal, con la melena negra cayendo sobre
sus ojos. La curva natural de su espalda acentuaba la redondez de su trasero,
moldeado por las bragas de algodón blanco. Sus pechos aprisionados en un
sujetador sin armadura danzaban al menor de sus movimientos. Los pezones
sobresalían.
—Acérquese.
Se colocó ante él.
Olisqueó su embriagador perfume, lamentó que saliera del baño. Le abrió los
muslos y la tomó del talle para acercársela. A pocos centímetros de su rostro
palpitaba aquel vientre apenas abombado. Recordó el salvaje olor que había
encontrado entre sus muslos, mientras dormía. Ella bajó los ojos y contempló
los dedos que le palpaban el vientre. Sin duda veía la polla de Dino que
abultaba sus pantalones. Él presionó las costillas y ella no dejó de gemir a
cada presión. La carne estaba húmeda, elástica.
—¿Ha ido usted hoy al
retrete? ¿Antes de que yo llegara?
—No especialmente...
«Pues bueno, es muy
sencillo», se alegró Dino, hipnotizado por la hinchazón del pubis moldeado por
las bragas. Había traído lo necesario
.
—Es preciso liberar sus
intestinos. He traído lo que hace falta. Compréndalo, debo examinarla por todas
partes para estar seguro.
Miró a su alrededor,
descubrió el viejo sofá cubierto por una manta de lana hecha a mano y ordenó a
Carole que se quitara las bragas y se tendiera allí. Ella lo hizo. Con el ancho
y tupido vello al aire, se dirigió hacia el sofá y él pudo admirar el balanceo
de las carnosas nalgas. Se levantó y le pidió que le dejara algo de sitio para
que pudiera sentarse junto a ella. La mujer respiró con más fuerza, turbada.
Pese a los prietos muslos y el bosque de rizos negros, vio la parte alta de su
raja, el espolón del clítoris.
—¿Qué debo hacer?
Sacó de su bolsillo un tubito al que había adaptado una
cánula.
—¿Qué es?
—Un producto muy
eficaz. Se inyecta y, cinco minutos más tarde, ya está. Abra los muslos. Más.
—Estaría mejor boca
abajo, ¿no?
—No, lo prefiero así.
Ella se abrió al
máximo. Su coño liberó unos efluvios que subieron hasta las narices de Dino. La
raja entreabrió sus labios mayores malva y relucientes de humedad.
—Ahora, encoja mucho
las piernas, sin cerrarlas.
Ella obedeció
exhibiendo así la totalidad de su intimidad. Su raja estaba abierta de par en
par, con los carnosos labios muy separados. Los rizos llegaban hasta la raya de
las nalgas y el ano, distendido por el movimiento, se contrajo. Los olores de
ambos orificios se mezclaron. Dino desenroscó el extremo de la cánula. Posó la
palma sobre el sexo abierto y, con la punta de los dedos, tironeó los
repliegues del agujero del culo. Hundió en él la cánula y apretó la pequeña
pera. El líquido se introdujo en el conducto anal. Carole dio un respingo. Bajo
la mano de Dino, su conejo babeaba, ardiente y blando.
—Si no conociera su
profesión, pensaría que es usted terriblemente vicioso, señor Dino...
—Bueno, ya está. Ahora,
cierre las piernas y desabróchese el sujetador.
Lo hizo sin preguntar
por qué, liberando sus grandes pechos. Él los tomó en las palmas de sus manos,
pellizcó suavemente los hinchados pezones en el centro de las areolas, anchas y
malva. Ella se retorció suspirando:
—Su producto me pica un
poco...
—Eso va bien, ya verá.
Pero déjeme terminar el estudio de sus tetas.
Ella no reaccionó ante
la palabra «tetas». El palpado que estaba efectuando no tenía relación alguna
con la enorme excusa que justificaba aquella puesta en escena. Era sólo por
placer. Ella gimió.
—Tengo ganas de ir al
retrete... El producto hace efecto...
—Perfecto, venga.
¿Dónde está?
La miró caminando a
saltitos ante él, con las nalgas apretadas. Empujó la primera puerta y corrió
hacia la taza. El lugar era exiguo, pero había sitio bastante para dos. Se
agachó ante ella, le abrió los muslos para no perderse nada y ordenó con
sequedad:
—¡Primero orine! ¡Tiene
que liberar primero su vejiga!
—¿De verdad? No podré
contenerme por más tiempo... ¡El trasero me pica!
Él la estaba gozando.
La moza sabía perfectamente que todo era un pretexto. Apenas hizo fuerza. De
sus labios mayores, colgantes, brotó un fuerte chorro. «Mea como una vaca»,
pensó Dino excitándose en primera fila. El olor ácido y caliente le aturdió.
Ella se asió el vientre gimiendo:
—No puedo esperar más...
—Un poco de paciencia.
La orina humedecía los
rizos que rodeaban la raja y las últimas gotas cayeron en la taza. Con las
mejillas ardiendo, ella le miró, decidida sin duda a demostrar que no era tan
idiota como todo eso.
—Sabe usted muchas
cosas para ser camillero... Es usted un sabio...
Dino no respondió. Le
dijo que se aliviara y permaneció ante ella. La mujer hizo unos melindres:
—¿Y tiene usted que
mirar? Es muy molesto...
—Tengo que asegurarme
de que hace lo que le pido. Hasta el final.
Se deleitó viéndola
vaciarse ante él. El producto provocaba unos espasmos que obligaron a Carole a
retorcerse. Para Dino, el retrete era puro aroma. Se tocó francamente la verga
a través de los pantalones, viendo que la roja almeja soltaba un último e
inesperado chorro de orina.
—Déjeme un segundo
—imploró ella.
Regresó al salón,
encendió un cigarrillo, la oyó secarse, ir al cuarto de baño y hacer correr el
agua. Debía de lavarse. Esperó. Iba a volver con el culo limpio, dispuesta a
proseguir. ¡Qué placer, para Dino, estar allí, en casa de la pareja, en aquella
ridícula decoración! La panadera no tardó. El volvió la cabeza y la vio en el
umbral del salón, totalmente desnuda.
—Bueno... He creído que
no iba a terminar nunca... Es fuerte...
Él se levantó y la tomó
del brazo.
—¿Dónde está la alcoba?
Estaremos más cómodos en su cama que en el sofá...
No tuvo que
repetírselo. La habitación estaba tan mal amueblada como el resto del
apartamento, con los muros empapelados de rosa, con motivos geométricos. Un puf
cubierto de terciopelo rojo se hallaba junto a un tocador en el que se
amontonaban productos de belleza y maquillaje. El cobertor, hecho de largo pelaje
sintético, era de un rosa fuerte especialmente feo. Dino lo arrojó al pie de la
cama. Las sábanas, muy tensas, eran de algodón beige.
—Tiéndase y abra las
piernas.
Ella se dejó caer hacia
atrás mientras él se colocaba entre sus piernas para lamer directamente la
raja.
—Es usted vicioso,
señor Dino...
—Debo hacerlo, el sabor
me indicará muchas cosas.
Lamió la viscosa raja,
metió la punta de la lengua en la empapada vagina. Tenía un sabor soso. Más
arriba, los pelos olían a sudor y meados. Se había lavado el culo, pero no el
sexo. El humor era espeso, el clítoris se desarrollaba ante sus narices. Él lo
mordisqueó mientras la panadera lanzaba unos gemidos.
—Es usted tan vicioso..., tan asqueroso...
Levantó los muslos y él
hundió la lengua en el surco nalgar, descubriendo el aroma salvaje y perfumado
a la lavanda del ano recién lavado. El pequeño cráter pespunteado se contraía
ante sus lengüetazos. Con la nariz aplastada en la carne babosa y cálida de la
raja, siguió lamiéndole el culo unos instantes. Su polla, erguida en sus
pantalones, casi le dolía. Carole se incorporó de pronto, con los ojos
brillantes y el cuerpo reluciente de sudor. Sus pezones parecían más oscuros,
casi violeta.
Desabrochó la camisa de
Dino y se la quitó. Luego, le bajó los pantalones y le tendió en la cama. Con
las nalgas muy cerca de él, pasó la mano por sus pelos castaños, palpó su
vientre, rodeó el rígido miembro con sus dedos y le masturbó suavemente.
También él chorreaba sudor. Le propuso que se sentara sobre su polla, pero ella
prefirió seguir tocándola. Oprimió los peludos huevos, los levantó haciendo
zalemas:
—También yo quiero
auscultarle...
Le hizo abrir las
piernas, metió su dedo entre las nalgas y lo hundió sin ambages en el ano. Él
se arqueó, ella agitaba el dedo en su culo. Ese tratamiento consiguió que se
hinchara más aquella verga, muy rígida ya, sin embargo. La panadera no se
controlaba ya. Se metió el ancho glande en la boca y mamó con avidez. Él la
contemplaba chupando, con la boca rodeando su estaca. Pocas mujeres habían
hurgado en su culo, y él lo adoraba. Ella retiró el dedo para inclinarse un
poco más y lamerle el ano. Entre sus nalgas, la lengua era suave y cálida, Dino
no tardaría ya en eyacular. Ella lo comprendió e, irguiéndose, se puso a cuatro
patas en la cama.
—Auscúlteme con su
picha, señor Dino.
No tuvo que rogárselo y
se arrodilló tras ella. Volvió a lamerle el ano. En la cómoda había una foto de
la pareja, tomada el día de la boda. Ver la jeta del panadero, cuando estaba en
su cama y se disponía a joder con su mujer, le excitó terriblemente. Colocó su
glande malva junto a la vagina, saboreó la deliciosa sensación que le procuraba
la carne blanda y viscosa en la punta de su verga. Se clavó por fin en ella.
Alrededor de su sexo, la vaina ardiente se contraía. Tuvo la impresión de que
la vagina de Carole se estrechaba, se adaptaba al volumen de su miembro.
Advirtió unas antiguas huellas de esperma en la sábana, junto a ellos, y se
puso a cien. Estaba follándose a la mujer de otro...
No pudo evitar salir
del baboso coño para intentar penetrar en el culo entreabierto. El glande,
lubrificado por el humor, penetró en el ano cuyos bordes se habían vuelto más
rojos.
—¡Oh, sí, auscúlteme el
culo, hasta el fondo!
Empujó con los lomos,
de golpe, y hundió su picha en el ofrecido culo. Ella lanzó un grito animal y,
luego, un gran suspiro, como si la polla de Dino expulsara el aire de su
cuerpo. El conducto era liso, estaba engrasado por la lavativa. La porculizó
con fuerza. Sus cojones golpeaban la empapada raja. Se inclinó para tomar los
pechos que se bamboleaban bajo la mujer. Todo el cuerpo de Carole exhalaba un
olor a sexo caliente y, entre sus dedos, los grandes pechos húmedos resbalaban
de sudor. La panadera tuvo su orgasmo cuando, incapaz de contenerse, él se
vaciaba en sus intestinos. Estaba tan excitado que tuvo la impresión de
eyacular interminablemente. Los esfínteres se contraían alrededor de la verga,
como para extraer hasta la última gota de jugo.
Cuando retiró su polla,
el agujero del culo permaneció abierto, como un cráter de carne viva. La mujer
se dejó caer boca abajo, sacudida por viólenlos espasmos. Él se derrumbó a su
lado, jadeando. El esfuerzo y la excitación le habían agotado. Ella se pegó a
él, excitada todavía. Dino había doblado el brazo por detrás de la cabeza y
ella lamió el vello sudoroso de sus axilas. Luego, de pronto se levantó y metió
su mano entre las nalgas.
—Voy al lavabo, mi
trasero chorrea.
Se levantó y se vistió.
De pronto, Carole regresó muy asustada.
—¡Mi marido! ¡Está
abajo! ¡Ha vuelto! ¡Lárguese, pronto!
Dino no tenía miedo, la
situación casi le divirtió. Ella le empujó por las escaleras y le mostró la
puerta que daba al jardín. Luego le aconsejó que huyera en cuanto el marido
hubiera subido por la escalera. Él salió.
Asustada, la panadera le abandonó sin
esperar más. La oyó abrir la puerta de entrada y, mientras se largaba, oyó
gritos en el piso. El marido aullaba. ¿Por qué iba desnuda? ¿Qué había pasado
en la cama? Dino se eclipsó.
Al día siguiente, por
la tarde, advirtió la cara muy triste de la panadera. Estaban solos en la
tienda y ella susurró:
—Lo comprendió todo,
pero no le dije que había sido usted...
Apenas un mes más
tarde, Dino encontró la panadería cerrada. Y supo que la pareja la había
vendido y se había marchado a provincias. Las malas lenguas decían que el
marido había sorprendido a la mujer en manos de otro y que iban a divorciarse.
Dino no había deseado algo así y no volvería a ver nunca a la panadera. Una
lástima...
Se masturbó muchas
veces, olisqueando las bragas de Carole, como recuerdo.
(Tomado del capítulo 4 de Vesper Galore: Mis apasionada zorras)
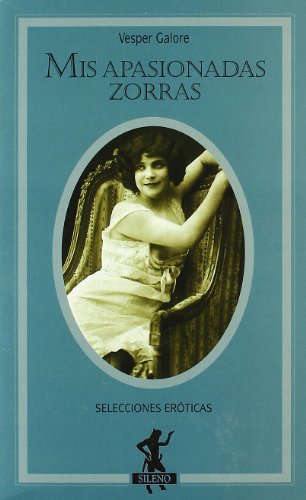
https://drive.google.com/open?id=0BxH_E-vHThMhWkNrMy1vN3hzSFk





No hay comentarios:
Publicar un comentario