Para Marina que, de
todos los personajes de esta historia, es el único cuyo nombre no he tenido el
valor de cambiar
Mi
propia existencia, si tuviera que escribirla, tendría que ser reconstruida
desde fuera, penosamente, como la de otra persona. (Marguerite Yourcenar: Memorias
de Adriano)
Imaginemos
que el cristal es tenue como una gasa, y que así podemos pasar a través de él.
(Lewis
Carroll, A través del espejo)
Primera parte
Dondequiera
que estés ahora, Marina, no debes pensar que te he olvidado. Aún conservo
fragmentos de nuestro amor vertiginoso entre las grietas del dolor y el
desconsuelo. Aún tiembla mi cuerpo al recuerdo de tus manos suaves, y el
silencio tiene la voz de tu voz, cada imagen rescatada por la memoria es un
poco de vida para mis ojos, que ya no son nada sin los tuyos.
Por
las noches me visitas en sueños, y odio el sol porque nos separa, porque te
aleja de mi. Te perdí una vez, y te pierdo cada mañana en que la luz me muestra
la inmensidad de tu ausencia. Y ahora que ya es tarde para vivir, quiero hallar
tu nombre y tu rostro en los espejos vacíos, tus rasgos que eran iguales a los
míos, tan iguales como ni siquiera los de una hermana gemela pueden serlo,
quiero apresar de nuevo la mirada del agua que se contempla en Narciso, pero
sólo encuentro voces secretas, recuerdos, sombras. Encuentro el olor del paraíso
y las cenizas de la gloria.
Tenía
dos mujeres para él, Marina y yo, atadas la una a la otra, cara a cara,
desnudas, a su entera disposición. No podía desaprovechar la oportunidad.
Atravesó la habitación, a grandes pasos, y le perdí de vista.
Ignorábamos
qué iba a pasar. Yo estaba debajo, de espaldas a la cama, y tenía a Marina
sobre mí. Sentí en mi pulso el palpitar del suyo. Unas correas de cuero
sujetaban mi muñeca izquierda a su muñeca derecha, mi muñeca derecha a su
muñeca izquierda, doblemente esposadas. El nos había atado también por los
tobillos. De modo que estábamos como quien va a ser descuartizado o como cuando
hacíamos el amor, amor: con las piernas abiertas y los brazos en alto. Cada
parte de mi cuerpo se correspondía con su exacto reverso, el cuerpo de Marina,
desde las piernas hasta las manos.
Probé
a incorporarme, aunque el peso de ella me aplastaba contra el colchón, y
entonces caí en la cuenta de que no podía moverme más que unos pocos
centímetros. Las ligaduras de las muñecas y los tobillos habían sido a su vez
fijadas a la cama. No había alternativa; debíamos permanecer en esa posición el
tiempo que a él le apeteciera. Otra vez, pensé, otra vez, pero ahora no estoy
sola.
Busqué
los labios de Marina, los encontré detrás de un jadeo leve y entrecortado, uní
a ellos los míos. No percibí inmediatamente la humedad de su boca. Antes sentí
el sabor excitante e inconfundible de su lápiz de labios. Lo saboreé,
recorriendo con la lengua la suave superficie del labio superior desde la
comisura hasta el centro, y luego el otro lado, y el labio inferior. Al paso de
mi lengua iban apareciendo esas pequeñas grietas verticales que el maquillaje
cubría. Su boca estuvo entonces tan húmeda como la mía y resbalamos juntas en
nuestro beso, que también sabía a sangre. Me miró, sus ojos negros clavados en
los míos, y esa mirada fue la señal de que nuestro amor nos unía más allá de
cualquier circunstancia.
Abrí
la boca para recibir su lengua, la primera lengua de mujer que se había introducido
jamás en mi boca de mujer, la primera y la única en cruzar el confm que me
separaba de la pasión más intensa de mi vida, en acariciar las líneas
irregulares de mi paladar y jugar en las cumbres y los desfiladeros de mis
dientes antes de remontar el curso de las encías. Ella hundió su pubis para que
yo sintiese el calor ahora inalcanzable de su sexo apretado a mi sexo, y yo
llené de aire mis pulmones para que mis pechos le transmitieran a los suyos el
placer que me procuraba tenerla sobre mi, pese a todo. Entrecruzamos los dedos
de las manos. El contacto era perfecto, como en nuestro amor y en los espejos.
Habíamos logrado abstraernos del mundo circundante para subir a la isla de
nuestra unión en medio de las tempestades de ese océano incierto que nos estaba
esperando; no éramos sino nuestro beso y su pubis y las manos enlazadas y mis
pechos.
-Sofia...
-murmuró ella; me fue difícil reconocer su voz; era un simple rumor sin timbre
y sin fuerzas-. Sofía, te quiero -entonces sí la dulzura característica de su
voz consiguió abrirse paso para llegar hasta mí.
-Y yo
te quiero a ti -le dije, y volví a besarla: el agua de nuestra boca expresaba
más que nuestras voces.
Su
pulso se aceleró. Intenté acortar aún más la distancia que separaba nuestros
coños alzando la pelvis.
En ese
momento, él regresó. Estaba desnudo, ahora. La polla le colgaba fláccida e
inerte como un miembro atrofiado. Había ido a beber una copa, lo supe después,
cuando me echó encima su aliento. Las costillas se le marcaban claramente bajo
la piel. No logré comprender el significado de la expresión de su rostro. Apoyó
las rodillas sobre la cama y nos contempló largamente, como si él tampoco
supiera qué iba a suceder en los siguientes instantes. Al cabo extendió su mano
firme y la apoyó sobre la nuca de Marina. Temí que fuera a ahorcarla. En lugar
de eso, la acarició una larga caricia, lenta y extasiada a lo largo de la
espalda. Ladeé la cabeza para observarle a través del resquicio que se abría
entre mi brazo y el de Marina, bajo las axilas. Ahora le estaba acariciando las
nalgas, pero muy pronto su mano siguió bajando, la cara exterior de los muslos,
las corvas, las pantorrillas, esa prominencia combada y tersa que yo también
había acariciado, tantas veces.
Entonces
sentí la punta de sus dedos sobre mí, aferrando a la vez mi tobillo y la correa
que me inmovilizaba. Permanecimos los tres expectantes,- confundiendo nuestros
jadeos de deseo y de temor. Luego, él reemprendió la marcha de su mano en
sentido inverso, volvió a subir, tocándonos a las dos al mismo tiempo, las
pantorrillas, las corvas, llegaría, no iba a detenerse, la cara interior de los
muslos; y llegó, en efecto; el coño, el mío y el de Marina, húmedos desde
nuestro contacto anterior y nuestro beso, calientes como sus dedos, dos coños
para él, uno encima del otro, para su mano que subía y bajaba de canto, se
abría paso entre los labios y alcanzaba la carne más lisa y delicada.
Me
introdujo un dedo, muy despacio, era el índice, y una vez hubo llegado hasta el
fondo, presionó hacia arriba. De manera que comprendí que le había hecho lo
mismo a Marina, pero con el pulgar, porque sentí la *opresión de su vientre que
descendía contra mi vientre que subía, los dedos de él que buscaban encontrarse
a través del obstáculo de nuestros cuerpos.
Marina
extendió su lengua y me lamió detrás de la oreja. Volvi a mirarla, para que me
besara otra vez. Nada más rozarse nuestros labiosl él cogió a Marina por los
cabellos y le levantó la cabeza. Esta vez, no fue violento con ella.
-No
-dijo-, nada de besos entre vosotras. Hoy soy yo quien impone las reglas.
Se
puso de pie. Noté que su polla ya estaba tiesa. Rebuscó en el armario, cogió
dos pañuelos y con ellos nos amordazó. Los anudó firmemente sobre nuestras
bocas abiertas. Fue en ese momento cuando olí el alcohol de su aliento. Nos
había quitado el consuelo mutuo del beso, pero no podía robarnos la calma de la
mirada; y aunque nos hubiese vendado los ojos, de todas maneras yo habría
sabido comunicarme con Marina. Percibía los latidos de su corazón sobre el
costado derecho de mi pecho, sus resuellos en busca de aire, el sudor de su
palma contra la mía, el vello erizado rozando mi piel. Estábamos atadas como si
fuéramos una sola persona, y lo éramos. Mordí el pañuelo, pero mis mandíbulas
no alcanzaron a cerrarse por completo.
El
permaneció en pie unos instantes. Con los cinco dedos de la mano derecha rodeó
su sexo y se empezó a masturbar, mientras controlaba la resistencia de las
ligaduras con la mano izquierda. Luego, sin dejar de magrearse, volvió a apoyar
las rodillas sobre la cama, entre mis piernas abiertas, entre las piernas
abiertas de Marina. Le separó las nalgas y se inclinó sobre ella. Sin duda
tenía ante su vista el estrecho orificio del ano; lo lamió, lo cubrió de
saliva, pude sentirla, se derramaba sobre mi coño en gruesas gotas cálidas.
Luego soltó la polla y posó ambas manos sobre Marina, una sobre cada nalga. Las
separó y entre ellas colocó su sexo. Pensé que iba a penetrarla, aunque no fue
así. Se limitó a cerrar las nalgas de ella con su sexo en medio y se contoneó,
arriba y abajo.
Pero
eso no era bastante para él. Se apartó del culo de Marina y volvió a lamerlo.
Luego se mojó los dedos en la boca y los pasó sobre mi culo, humedeciéndome
hacia arriba, hacia el coño; sentí el cosquilleo de los pelos que se me pegaban
a la piel. Volvió a mojarse los dedos y ahora no me mojó externamente, sino que
introdujo uno de ellos en la abertura de mi ano, sin detenerse ante mis muecas
de dolor, hasta el fondo. Después lo extrajo y se dispuso a follamos.
Vi que
los ojos de Marina se cerraban por un momento y luego volvían a mirarme. Era la
primera vez que un hombre la iba a penetrar. Mucho habíamos hablado al
respecto, mucho habíamos planificado también, y ahora estaba a punto de
suceder.
El
calzó sus manos bajo mis muslos, muy arriba, casi sobre las nalgas, y me
levantó unos veinte centímetros. En ese movimiento, mi clítoris chocó contra el
pubis de Marina y allí se quedó, en vilo, obteniendo un goce inesperado.
Entonces la carne ardiente de su polla me penetró por el culo, abriéndose paso
despaciosamente, rompiendo las resistencias de mis músculos contraídos. Fue un
dolor intolerable, tuve que doblar las rodillas cuanto pude, que no fue mucho,
dejando caer las piernas de Marina entre las mías, de otro modo su polla
terminaría por desbaratarme el recto. Fue un dolor intolerable, al principio;
pero luego, cuando la tuve toda dentro, sentí un fuerte alivio. Rogué que no la
sacara, que no la sacara nunca, porque sabía que el sufrimiento regresaría en cuanto
su sexo saliese de mí, me voltearía como a un guante, arrastraría consigo mi
piel seca e irritada. Y sin embargo lo hizo. Tras dos o tres embestidas que se
me hundieron en las entrañas, él extrajo su polla de sopetón y fue en busca del
coño de Marina. Empujó mis muslos hacia abajo, a fin de ponemos a la altura
justa. Ella estrechó aún más su mano contra la mía y por la presión de sus
dedos pude advertir el exacto momento en que él la penetró. Había sucedido,
finalmente.
Sin
soltar mis muslos, él nos sacudió a las dos, para que nos agitáramos sobre su
polla. Estiré otra vez las piernas. Las ligaduras empezaban a lastimarme la
piel de los tobillos. Pero él no lo notó, o no le importó. Quería seguir con su
juego, con las dos mujeres para él y los cuatro orificios esperándole. Salió
del coño de Marina, se irguió sobre su cuerpo, cubriéndola como una sombra, y
la folló por el culo, ella soltó un gemido ahogado por la mordaza y entonces la
presión de su mano me dolió más que las correas contra mis miembros, pero no
protesté, me gustaba ser su consuelo, el último recurso de su desesperación, el
arbusto en la pared del precipicio para que se sujetara a mí antes de la caída
definitiva. Y sus ojos, que no dejaban de mirarme, se llenaron de lágrimas.
Dos
cuerpos me aplastaban ahora y me faltaba el aire.
Entonces
él pasó a mi coño, y luego otra vez al ano de Marina, y al coño de Marina, y a
mi ano, sucesivamente, cada vez más aprisa, sin orden ni ritmo ciertos. Me
izaba y me descolgaba, colocándonos a su antojo, en tanto él mismo caía de
rodillas o se enderezaba para buscar el mejor ángulo de penetración, saltaba de
un orificio a otro como si pisase piedras dispersas para atravesar un arroyo,
quería demorarse, retrasar el momento de alcanzar la otra orilla, así que
volvía sobre las mismas piedras, avanzaba y regresaba, un ano, Marina, un coño,
yo, hasta que ya no pudo contenerse más, llegó a la margen opuesta, estaba
dentro de mí y empezó a temblar, en mi ano, sentí el remolino caliente en mí
interior, sus espasmos, la embestida final hasta la base de su polla y el fondo
de mi recto, y me soltó las nalgas, se derrumbó sobre mí y sobre Marina
mientras se corría, sin extraer su sexo aún, gozando de las sacudidas últimas
de su orgasmo, extinguiéndose paulatinamente, y por entre la sonrisa húmeda de
su boca satisfecha profirió un insulto y nos maldijo.
El día
en que vi a Marina por primera vez, numerosos presagios me habían anunciado que
mi vida estaba a punto de cambiar. Parecían puras casualidades, pero fueron
creando en mí la oscura intuición de un acontecimiento extraordinario. La
primera señal me la dio un sueño. Yo me hallaba ante los portales de una
catedral desierta, desde cuyo interior una voz desconocida me llamaba con
insistencia. Entré. Dos filas de columnas idénticas conducían hacia una luz
enceguecedora.
Con la
lógica peculiar de los sueños, en ese momento yo sabía a ciencia cierta que esa
luz y la voz que me nombraba eran una misma cosa. Mientras andaba en dirección
a ella, la luz se desvanecía para transformarse en un espejo, que me devolvía
una imagen perfecta de mí misma. Estaba pasando a través de él, como si fuera
una puerta, cuando desperté, llena de una felicidad inexplicable. ¿Cómo iba a
imaginar que estaba ante el anuncio de mi encuentro con Marina? Yo, como
cualquier otra persona, era lo bastante vanidosa para considerarme única. La
posibilidad de que existiera mi doble, alguien perfectamente igual a mí, me era
por completo ajena, y mucho más, desde luego, la idea de que Regaría a verla, a
besarla, a enamorarme de ella. Aún aletargada, extendí las manos para palpar mi
propia imagen, que suponía todavía delante de mí. Pero sólo toqué el cuerpo
dormido de Santiago, quien se revolvió entre las sábanas y me abrazó. Mi
respiración agitada debió de alarmarle.
-¿Qué
pasa, Sofia? -preguntó con voz pastosa-. ¿Has tenido una pesadilla?
No
respondí. Noté que apretaba contra mí su sexo, completamente tieso. Salté de la
cama y fui a la cocina a tientas, con pasos lentos e indecisos. Temía pasar
ante un espejo y que se rompiera el hechizo del sueño, encontrar un cristal
trasparente que no devolviera mi imagen. No eran más de las seis. La noche
empezaba a amarillear en el cielo del alba. Me costaba regresar a la vigilia.
Permanecí
en pie ante la ventana de la cocina, mirando la ciudad dormida, a esas horas
inciertas en que la eterna batalla entre la claridad y las tinieblas se halla
en equilibrio perfecto. Antes de casarme con Santiago, el amanecer era mi hora
preferida. Es el momento más indiscreto del día, cuando se cruzan las primeras
gentes que van a trabajar con aquellos que aún no se han acostado, los «ya» y
los «todavía» despiertos, y es entonces cuando los curas, los albañiles, los
porteros y las modistas andan codo a codo con las putas, los borrachos, los travestis
y los chorizos. Es el momento en que Madrid se ve más bonito, como si no lo
hubiera tocado nadie nunca, como si te perteneciese, aun si eres forastera como
yo; te promete una vida distinta y mejor. Pero el sucederse irreversible de las
horas te irá arrancando las ilusiones una a una, con una potencia arrolladora,
y regresarás al ámbito de la rutina, a la red de costumbres consoladoras. Hasta
que ello suceda, sin embargo, la mañana será una aventura y un riesgo, un azar
inefable donde cualquier cosa es posible.
El
sueño de la catedral, aunque no era erótico, me había dejado en todo el cuerpo
un deseo indefinible. Estaba casi desnuda, descalza, y bastaba el roce más
ligero, una mano sobre el muslo, el brazo encima de los pechos, un labio contra
el otro, para provocarme un cálido temblor que me recorría la espina dorsal y
me llegaba hasta las vísceras. Quise apartar de mí esa urgente sensualidad. Lo
mejor era regresar a la cama, despertar a Santiago, restregarme contra él para
reconocer los signos indudables de su virilidad, chupársela, esperar con las
piernas abiertas las embestidas de su sexo en el mío, hundir mi incertidumbre
bajo el peso de su carne desnuda y olvidar mi sueño para siempre. Pero no me
moví. Algo en mi interior, tan misterioso como la voz luminosa del sueño, me lo
impidió, y seguí contemplando la ciudad a través de la ventana. ,
Imperceptiblemente, comencé a acariciarme. Al principio, fueron unos
movimientos involuntarios, lentos, meros esbozos que aumentaron mi deseo poco a
poco, a la manera en que la aurora inminente se cernía sobre el mundo. Luego,
sin embargo, mis caricias cobraron un frenesí deliberado y el aliento de mis
propios jadeos me excitaba aún más, como mi mano en mis pechos, en mi vientre,
apartando las bragas y hurgando en mi pubis tibio y anhelante. Me interrumpí de
golpe. Un escrúpulo inédito me detuvo, impidiendo dar rienda suelta a mi
placer. ¿Es posible, me dije, que nadie a excepción de mí misma sea capaz de
producirme una satisfacción plena, que sólo mi cuerpo tenga la forma de mis
deseos?
Pero
en ese preciso instante el sol asomó entre las azoteas, abriendo un surco
resplandeciente a través del espacio, iluminándome con su luz aún inmaculada, y
mi cara apareció ante mí como en un sueño, reflejada en el cristal de la
ventana, cercada por mis cabellos oscuros pero bañada de claridad, y sonreí, y
vi mi sonrisa calma sobre la tenue figura del cristal, y mi desenfreno no
encontró más escollos, y me hallé otra vez en el sueño.
Con
las piernas abiertas, de puntillas, casi en volandas, como tratando de elevarme
más allá de mí misma y de mi propio placer feroz, puse la mano sobre mi sexo ya
libre, mis dedos se abrieron camino por el vello tibio contra las bragas, se
demoraron en el clítoris, en los labios, buscaron el atajo hacia las simas del
coño, dentro, dentro, dentro, escurriéndose entre ambos flancos del mismo modo
en que se avanza por entre dos filas de columnas iguales, en busca del estanque
manso sobre el cual se mirará Narciso, en busca del centro del centro de mi ser
arrasado por tormentas confusas de deseo y premonición, sintiendo como en los
sueños que mis dedos eran mis dedos y también eran otra cosa, algo mucho más
hondo y feliz y verdadero, y en mi sexo las tormentas eran mi imagen en el
cristal, desarmada de dicha, y mi propio cuerpo desnudo agitado en mí y en el
reflejo, el reflejo que me sublevaba contra mi suerte y me llevaba al gozo más
alto, donde son posibles las auroras y las tempestades, las manos mías y
ajenas, las putas y los sacerdotes, mi beso sobre mi beso en el cristal, los
espejos, la luz y las tinieblas, el aliento de mi jadeo silencioso, mi sexo amado
y amante, la aurora, el centro del centro, los presagios, mis pechos en el
fuego de mis propios pechos y los espejos, y el amor de dos cuerpos idénticos
que llegan a la vez a un único orgasmo.
Los
presagios siguieron acosándome ese día. Me eché encima un vestido ligero, me
calcé a toda prisa un par de zapatos bajos y salí a la calle sin advertirle a
Santiago. Desayuné en un bar café con leche y churros calientes. Disponía de
más de una hora libre antes del trabajo, de modo que me dispuse a esperar, como
un conspirador que acecha a su próxima víctima. La mañana se me figuraba mía,
sólo mía, y quería sentirla en la piel, aún estremecida por la memoria de mi
placer a un tiempo doble y solitario. Era una memoria de mi cuerpo, mucho más
intensa y profunda que cualquier entelequia urdida por la inteligencia.
El sol
nuevo centelleaba en el agua sobre la acera, donde una mujer soñolienta fregaba
ante el portal de un edificio. Sus movimientos tenían algo de sublime, y me
parecía que detrás de ellos, y del resplandor en el agua, y de las ansias de mi
cuerpo, se escondía un fugitivo signo, cuyo sentido podía ser esencial para
entender qué diablos me estaba pasando. Me sentía como hechizada, a un pelo de
dar el salto que me proporcionaría la clave y lo explicaría todo; un salto que
debía realizar con mi cuerpo estremecido, ya libre del peso de toda idea, y con
nada más.
El
prodigio se rompió. -Señorita, oiga. ¡Señorita! -me decía un tipo a mi lado.
Tardé
en mirarle. Parpadeé y volví a malas penas al mundo corriente. El tipo tendría
cincuenta años bien llevados. Lucía una lacia cabellera negra, grasienta y
sucia. Vestía un temo gris, muy ajustado, quizá con el objeto de dar la
impresión de que no había ropa suficiente para contener sus músculos. No era
mal parecido, pero encima de los pómulos prominentes y la nariz afilada, sus
ojos vidriosos te advertían que no te convenía darle demasiada confianza.
-Debe
usted andar con mucho cuidado -anadió, empalagosamente; luego bajó la voz-: Hay
demasiados individuos peligrosos hoy en día.
Me
señaló a un viejecito visiblemente mareado, que cabeceaba de sueño en una
esquina del bar: el sol le había cogido en plena borrachera; ni se había dado
por enterado de que le tenían por un posible agresor, un criminal salvaje. Su
única actividad era hipar con brincos indolentes.
-Si me
permitiera usted acompañarla... -dijo el tipo.
-No,
no se lo permito -respondí. Me dirigí a la puerta, y él me cogió del brazo.
-¡Suélteme! -dije. -No olvide lo que le he dicho. -Suélteme -repetí.
-De
acuerdo, como diga usted. -Me soltó-. Pero tenga mucho cuidado.
Salí
del bar y vagué por las calles, procurando recuperar el instante de la
revelación inminente, pero fue en vano. El esfuerzo de la conciencia me alejaba
cada vez más de mis propias emociones. Una brisa fresca soplaba en ráfagas
lentas. Estábamos a principios de mayo y comenzaba a hacer calor. A esas horas,
sin embargo, el rigor del sol aún no se sentía.
Por
Semana Santa, Santiago y yo habíamos ido a Santander; nada más llegar, había
empezado a llover a cántaros. Y mientras estuvimos allí siguió’ lloviendo casi
sin interrupción; pero ello no impidió que Santiago se entregara a su terca
costumbre de echar fotos a tontas y a locas, pese a que los resultados solían
ser completamente decepcionantes. Sus fotografias eran siempre borrosas,
torpes, mal encuadradas, movidas.
Decidí
pasar a recoger las fotos de aquel viaje. La dependienta me las había prometido
para esa mañana. El estilo inconfundible de Santiago se veía en cada imagen; me
había cortado la cabeza y las piernas, y retratado con la cámara inclinada, de
espaldas y de lejos. Su habitual incompetencia esta vez bordeaba el milagro:
¿cómo se explica, si no, que el mar, dilatado e imponente, haya acabado siempre
desenfocado? Pero, mira por dónde, las fotos tenían otro problema, que no era
de achacar a Santiago, sino al revelado de los carretes o al azar. De las dos
únicas fotografías en que aparecía yo sola en primer plano, habla una copia
idéntica. Entre las fotos desdibujadas de la playa vacía, el cielo nublado y el
mar encrespado, ahí estaba mi propia imagen duplicada. Estudié los negativos,
pero el fenómeno se manifestaba solamente en las copias y no en la película. La
dependienta no supo darme razones. A las nueve menos cinco, llegué a la
galería.
Encendí
las luces, me senté ante mi escritorio. Los cuadros me atisbaban desde las
paredes como fantasmas imperfectos, aprisionados en la cárcel de un rectángulo
de madera. La exposición era de Manolo Díaz Mendoza, un joven pintor abstracto,
pero las imprecisas figuras cobraban formas bosquejadas por mi imaginación.
Extendí ante mí las dos fotos duplicadas. Las contemplé. Se me antojó que no
mostraban el lado oscuro de mi vida, sino el lado visible: el único existente;
como si me revelaran que yo era un ser esencialmente incompleto, una mera
fachada.
Sonó
el teléfono. Era Santiago. -¿Estás bien? -preguntó. -Perfectamente. -¿Qué otra
cosa podía responderle?-. ¿Por qué me lo preguntas?
-Porque
te has ido sin despertarme. Te he esperado en casa hasta ahora; creí que
volverías. -Su voz delataba el esfuerzo por no hacerme reproches. Desde la
muerte de Laura tenía que encogerse de hombros ante mis desplantes y aceptar a
regañadientes mi taciturna reserva. Y le costaba mucho.
-No me
pasa nada -dije. -Sofia -agregó-, te quiero. Permanecí en silencio. -¿Me has
oído? -insistió. -Sí. Vaciló un momento, durante el cual pude oír sus bufidos
al otro lado del hilo, y luego me propuso, con forzado entusiasmo:
-Si te
apetece, podemos ir al cine esta noche. -No lo sé. -Piénsatelo. Nos vemos por
la noche -dijo por último-. ¿Vale?
-Vale.
-Colgué. Me lavé la cara, me preparé un café, guardé las fotos, llamé por
teléfono a la dueña de la galería para informarle, como de costumbre, que no
había nada nuevo que informar, atendí a los visitantes, procuré que la vida
recobrara su cauce de tedio y certezas cuando entró Manolo, el pintor, con el
último presagio que coronaba aquella mañana perturbadora.
-¿Recuerdas
la historia de Orbaneja, el pintor de Ubeda?
-No.
-¿No has ido al colegio, mujer? Es una historia que cuenta Cervantes en el Quijote.
-No la
recuerdo -dije-. Si quieres contármela, venga. Si no, deja de preocuparte por
mi memoria o mis estudios.
-Hostia,
Sofia -me dijo Manolo; traía un paquete envuelto con hojas de periódico, al
parecer un cuadro-, veo que te has levantado de mal humor. Ayer, en la
inauguración, estabas radiante. Y en cambio hoy...
Manolo
era un tipo de unos treinta y cinco años, con la cara muy blanca y los ojos
hundidos, en tomo a los cuales destacaba la negra aureola de sus ojeras
eternas. Solía pasar las noches en vela y no se acostaba nunca antes de las
nueve de la mañana. No llevaba largos bigotes en punta, ni vestía ropas
excéntricas, ni montaba alborotos cuidadosamente organizados, como se supone
que deben hacer los pintores modernos. Vivía para su arte y era muy sensible y
comprensivo. Ambos, creo, sospechábamos que de haber sido otras las
circunstancias en que nos conocimos, hubiéramos podido amamos, quizá no de un
modo desenfrenado, pero sí profundo. Y con esa tristeza que causan las posibles
vidas no vividas, nos dábamos cuenta de que ya tal vez ni siquiera estábamos a
tiempo de ser grandes amigos. Le juzgué en ese momento la persona más apropiada
para escucharme. Quería desahogar mi desazón con alguien lo bastante alejado de
mi vida como para no tener que rendirle cuentas en lo sucesivo de cada uno de mis
actos. Daba igual que fuera hombre; ya no me quedaban amigas.
-Es
que he tenido una mala noche -le dije para empezar mi confesión de un modo
corriente.
Y le
conté el sueño de la catedral. Manolo emblanqueció, se puso más pálido que
nunca, si eso era posible. Rasgó los papeles que envolvían el paquete y me
enseñó un cuadro. Era mi retrato. No se trataba de una pintura naturalista, no;
la figura se veía incierta y veladamente. Como en un sueño. A los lados dos
conjuntos convergentes de líneas verticales daban la impresión de ser filas de
columnas.
-¿Cuándo
lo has pintado? -balbuceé. -Anoche, al volver a casa. Enmudecimos, asustados
por la coincidencia. Soy muy supersticiosa; cuando rozo zonas oscuras de lo
sobrenatural, es decir, de lo que para mí lo es, prefiero hacerme la
desentendida y evitar el asunto. Ya no me apetecía hablar de mí misma, así que
cambié de tema:
-¿Qué
haces despierto a estas horas? Para ti el mediodía es la madrugada.
-Es
que me ha llamado una periodista -explicó con el desprecio arbitrario que
empleaba siempre que se refería a las profesiones de ciertos individuos, como
los psicoanalistas, los publicistas, los dentistas y, justamente, los
periodistas---. Siempre me llama, siempre me está invitando a sitios
horrorosos. Su casa, por ejemplo. Y anoche llamó tantas veces que creí que
había sucedido una desgracia y acabé por contestar. Tú sabes que detesto el
teléfono. ¡Y con razón! No hace más que traer enfados5 como el de esta
periodista. -Su misantropía me hacía reír a carcajada tendida---. Me dijo que
quería «hacerme unas preguntas» que le habían quedado pendientes de anoche, en
la inauguración. ¿Y por qué regla de tres le han quedado pendientes, me lo
quieres explicar tú?
-¿Y
qué le has contestado? -Todo lo contrario de lo que pienso, adrede desde luego,
como venganza -respondió-. Pero después no he vuelto a conciliar el sueño y
aquí me ves.
-A mí
también me ha quedado pendiente una pregunta -comenté.
-¡Válgame
Dios! ¡Es una conspiración! -bromeó él; y luego, ofreciendo su pecho a
proyectiles imaginarios, dijo-: Venga esa pregunta. Estoy resuelto a todo.
-¿Qué
Pinta Cervantes en el cuadro? -Señalé el retrato.
-¡Es
verdad! ¡Se me había olvidado! -exclamó Manolo.
-Es
natural. Aún estás dormido. -Pues, verás, el caso es que Orbaneja, el pintor de
Ubeda -explicó-, era tan mal artista que si pintaba un gallo, debía escribir
debajo con letras góticas: «Este es gallo». Y cuando le preguntaban qué
pintaba, respondía: «Lo que saliere».
Reímos
francamente. La presencia de Manolo me reconfortaba.
-Pues
bien -concluyó él, frotándose las negras ojeras-, eso es precisamente lo que me
ocurrió con este cuadro. Quise hacer una imagen abstracta y me saliste tú.
Podría
mentir, exagerar las coincidencias de aquella mañana, inventarme más presagios,
pero escribo para ti, Marina, para que me oigas desde tu silencio, y tú sabes
que ésta solamente es la verdad, ésas fueron las señales que me envió la
fortuna, o la providencia, o tu amor aún en ciernes, a fin de anunciarme la
revolución que habría de arrasar con los últimos vestigios de mi vida pasada.
«Las casualidades no existen», me dijiste tú con una sonrisa para mitigar todo
énfasis. «La felicidad de dos almas no puede quedar librada al azar, y yo te
creí. ¿Por qué no iba a creerte? Estábamos en el punto más alto de nuestra
dicha, y el viento del mar refrescaba nuestros cuerpos enlazados; y esa misma
noche, una noche suave de verano ante el golfo de Nápoles, hicimos el pacto. El
hotel tenía ínfulas aristocráticas y se llamaba Royal; el baño era casi tan
grande como la gigantesca habitación, los muebles eran dorados, las paredes
estaban empapeladas con faisanes y rosas y magnolias y templos y sauces,
yacíamos en una vieja cama con dosel, pero nada de esto nos importaba porque
sobre tu vientre desnudo yo dibujaba los trazos húmedos de mi lengua, subía
hasta la cima de tus pechos, me detenía en el temblor de tus pezones, y luego
me dejaba caer otra vez hacia tu ombligo, lentamente, sin buscar atajos,
desviándome para lamer el remate curvo de tu cadera, besar los labios de tu
sexo con mis labios ardientes, introducir en aquella cavidad acogedora mi
lengua, que parecía hecha a la medida y que aún sabía a tu piel, y yo podía
sentir las palpitaciones de tu corazón en el abismo de tu coño, restregar mi
cara contra él, llenar mi boca con su humedad, aspirarla para llevarla hasta
mis pulmones, cubrir con sus gotas el surco que en mis ojos alguna vez habían
dejado las lágrimas, y escuchar tus palabras de amor mientras te corrías sobre
mi lengua, y oír luego las mías, mientras me iba entre tus manos, pero esas
palabras no bastaban e hicimos el pacto, el pacto que jamás me atreveré a
romper. Estas son nuestras verdades y no puedo cambiarías. Ahora que ambas
hemos sido expulsadas del paraíso de nuestra felicidad, me niego a mentir: no
quiero perderte otra vez. Ya no vives más que en la verdad de mi memoria, y es
tan dolorosa, y es tan Clara, y es tan poco.
En el
momento en que Manolo acababa la frase, entró en la galería el hombre del traje
gris, el que me había hostigado en el bar. Manolo lo tomó por un visitante
común y me susurró por lo bajo:
-No le
digas que yo soy el pintor. Acto seguido, en dos zancadas, se plantó ante los
cuadros, fingiendo contemplarlos con desinterés. Así era él: incorregiblemente
tímido y humilde. A mí me divertían sus caprichos, pese a que en cada
exposición suya me veía obligada a
señalar
prodigios para vender los cuadros sin su apoyo.
Pero
el hombre de gris no tenía ningún interés por la pintura. Y lo demostró muy
pronto. Sin echar siquiera un vistazo a las obras expuestas, se dirigió a mí.
-¿Cómo
está usted? -dijo, clavándome sus ojos vidriosos-. Espero que no haya olvidado
mis consejos.
-Me ha
seguido. -No, señorita, ¿qué le hace a usted pensar eso? -replicó el tipo de
gris, rascándose el pelo grasiento-. Trabajo a dos pasos de aquí. He salido a
comer y la he visto a usted desde fuera...
-¿Qué
quiere? -le interrumpí; me hastiaba aquel hombre con su aire casi profesional de
pobre diablo preocupado por el prójimo.
-Bueno,
ya que lo pone usted de ese modo... -se frotó las manos-, y visto que es un
hermoso día de primavera...
Manolo
había dejado de simular ante los cuadros y nos miraba con curiosidad.
-Yo...
Quería invitarla a usted a nadar -concluyó el tipo de gris.
-¿A
nadar? -Manolo y yo nos esforzamos por contener una carcajada.
-Conozco
una piscina pública al aire libre, a sólo quince minutos de Madrid -añadió el
tipo hinchando los músculos; nada parecía quebrar su obstinada insistencia---.
Podríamos comer allí, tomando el sol, y luego regresar...
Como
un agente del destino, el hombre acababa de pronunciar las palabras que me
conducirían a ti por primera vez, Marina, pero entonces yo no lo sabía.
-Soy
casada -repliqué-, y... -¡No interprete mal mis intenciones! -se apresuró a
exclamar.
-No me
importa cuáles sean sus intenciones. Le pido que me deje en paz.
El
tipo miró a Manolo, buscando complicidad masculina.
-Usted
es testigo, caballero -le dijo-. En ningún momento he intentado molestar a esta
señora.
Pero
Manolo no le defendió. -Ya la ha oído -se limitó a observar-. Lo mejor es que
se vaya.
El
hombre del temo gris farfulló una despedida ceremoniosa y se marchó. Antes de
salir, se detuvo ante la puerta de entrada; sin que nadie se lo preguntase,
como una amenaza, informó:
-Mi
nombre es Carranza. -Y se perdió entre la gente.
Con
todo, el hombre del temo gris tenía razón. Hacía un sol fantástico para comer
en un restaurante lóbrego y abarrotado, deprisa, de pie, con clientes prestos a
empujarme y derramarme la cerveza sobre el vestido, mientras los camareros me
urgirían a dejar libre mi sitio de una buena vez.
-¿Qué
te parece la idea de comer en una piscina? -le pregunté a Manolo-. Tengo un par
de horas libres. Podríamos ir nosotros dos, solos.
-Es un
plan espantoso. -Dejó caer la mano como si ahuyentase una mosca---. Lo que es a
mí no me coges.
-Oye,
no te creas que estoy intentando seducirte -aclaré tontamente.
-Espero
que no, porque conozco a tu marido desde mucho antes que a ti.
Era
verdad. Habían sido compañeros de estudios de publicidad. Manolo, acorralado
por sus padres, que se oponían a verle caer en la clásica indigencia de los
artistas, buscaba aprender un oficio corriente con el que ganarse el pan. Luego
decidió que aquello era demasiado para un temperamento como el suyo y desistió.
Por fortuna, no le había ido tan mal como artista. Santiago, en cambio,
continuó estudiando y ahora trabajaba como dibujante en una agencia de
publicidad de segunda línea. Manolo fue incluso testigo de nuestra boda.
-No
eres tú el problema -agregó Manolo-. Es que odio el sol. Me atonta, me da
sueño, me hace sentir que estoy perdiendo el tiempo. Y las piscinas y todos
esos lugares en los que uno paga para divertirse suelen estar llenos de gentes
que, justamente, no saben divertirse sin pagar. Ya sabes, pedicuros, dentistas,
abogados, agentes de turismo...
-¡Oh,
no empieces otra vez con los mismos discursos de siempre! -le interrumpí-. Iré
sola.
-¡Por
Dios, te sentará mal! Acabarás enfermándote -dijo-. Pero allá tú.
Escondí
el retrato detrás del escritorio. Me despedí de Manolo, cerré la galería y
regresé andando a casa. Allí, metí en el bolso el bañador que había llevado en
Semana Santa al mar; no lo había usado, a causa de las copiosas lluvias, y aún
apestaba a naftalina. Subí a mi coche, un viejo Seat Marbella. Cogí por la
Castellana y salí de la ciudad.
Recordaba
haber visto el anuncio de una piscina sobre la Madrid-Burgos, mientras estábamos
atascados en el tapón de turistas y Santiago aprovechaba para fotografiar un
campamento de gitanos cercano a la carretera. Se me había quedado grabado el
nombre de la piscina, por ridículo: «El Tórrido Trópico». Paré en una
gasolinera para llenar el depósito y volví a la carretera.
En la
radio ponían viejos boleros, de esos que ayudaban a mi madre a evocar a mi
padre y le permitían llorar a sus anchas: Ojos negros, Perfidia, Obsesión y uno
que nunca supe cómo se llama pero que me fascina: «Une tu voz a mi voz/ para
gritar que vencimos / y si es pecado el amor / que el cielo dé explicación /
porque es mandato divino». No lo consideré en ese momento un nuevo anuncio de
lo que me sucedería en lo inmediato, porque a mí no me hacía recordar a mi
padre sino a Santiago. El solía cantármela con grandes aspavientos, una mano en
el pecho y la otra vuelta hacia arriba, como quien pide limosna, exagerando la
pronunciación sudamericana («que el sielo dé explicasión») y poniendo los ojos
en blanco. La cantaba sobre todo antes de que nos casáramos. Era su modo de
sobrellevar el remordimiento que aún nos provocaba, a ambos, la historia de
nuestro amor: una historia clásica de traiciones de juventud, cuyos avatares
ahora me causan gracia, pero que entonces desató cierto revuelo.
Todo
empezó por un asunto de impuntualidades. Yo no había cumplido todavía veintiún
años, hacía dos que estaba en Madrid y tenía un novio algo mayor que yo,
llamado, ni más ni menos, Juan Marcos Lucas Mateo. En este nombre que era toda
una declaración teológica, Mateo venía a ser el apellido. Para simplificar, sus
amigos le decían «el Pulga». Le pegaba el apodo: era una persona que vivía en
medio del abandono y la negligencia. Sin ser mugriento, tenía siempre aspecto
desaliñado. Iba mal vestido, con la barba de dos días, el pelo revuelto y las
gafas remendadas con cinta aislante de electricista. Sé con certeza que tenía
piojos. Su apartamento era un revoltijo de botellas de cerveza vacías, ropa
sucia y revistas pornográficas. La absoluta indolencia que le dominaba le
impedía mover un dedo para oponerse al avance del desorden, como si éste
respondiera a las excesivas fuerzas del destino. Era tan holgazán que con
frecuencia, para follar, yo tenía que montarme sobre él, de otro modo ni se
molestaba.
«Trabaja
tú, hija” me decía, «que aún eres joven», y se tumbaba en el sillón, con los
pies apoyados sobre una pila de revistas, y yo tenía que desvestirle,
despojarle de sus prendas una a una, como a un borracho o a un niño dormido, y
adrede le dejaba las gafas; luego le acomodaba las plantas sobre el suelo y le
despertaba la polla, siempre tan cansada como él mismo, la manoseaba, la mamaba
hasta que se dignaba aparecer una erección aceptable, y entonces yo me subía
sobre él, sosteniéndole el sexo para que no resbalara, porque él ni eso, me
movía y me sacudía a la velocidad adecuada a fin de que la excitación no le
abandonase y a la vez no se me fuese él antes de tiempo, porque el Pulga se
masturbaba como yo, pero estaba acostumbrado a sus pajas de holgazán,
realizadas con el mínimo esfuerzo, zas zas y basta. Sin embargo, a mí me
gustaba lo que a él le gustaba: mirarme; me dejaba a mi aire y eso le excitaba
más que nada. «Acaríciate», me pedía; entonces yo, montada sobre su polla, tenía
que tocarme, pasarme una mano sobre los pechos, la otra en el clítoris, y las
gafas del Pulga se descolgaban poco a poco, tenía gracia, eso me divertía
mucho, y de su labio caían gotitas de baba. Yo ya no le miraba más, y seguía
tocándome, rastreando en los resquicios de mi cuerpo hasta encontrar allí el
orgasmo, me sacudía, ahora más impetuosamente, y bastaban dos brincos eficaces,
zas zas, para que él se corriera conmigo.
El
Pulga tenía alquilado un ático de dos niveles, que eran a la vez las dos habitaciones
de la casa, comunicadas por una escalerilla como de submarino. El piso superior
alguna vez había sido el dormitorio; luego llegó un punto en que apenas se
podía entrar allí, de modo que él tomó una decisión trascendental: arrojó el
colchón escaleras abajo y ya no volvió a subir. Afirmaba que cuando también el
piso inferior se volviera inhabitable, abandonaría todo como estaba y pagaría
otro piso de alquiler. El Pulga, no sé por qué, esperaba de mí que le lavara
los platos y pusiera un poco de orden en el antro en que vivía, quizá para no
verse obligado a cumplir con la abrumadora promesa de desalojar el piso y
buscar otro.
Una
tarde, mientras mirábamos la televisión, me dijo:
-Sofia,
en toda pareja hay un momento en que el amor se consolida. -Se atusó la barba
con gravedad. No es ninguna novedad que los tipos que tienen relaciones con
mujeres más jóvenes que ellos, aunque éstas sean apenas unos días más jóvenes,
se atribuyan responsabilidades formativas y suelan perorar en tono académico,
edificante. Pero yo no presté atención a sus discursos.
-Cállate
-dije---. Quiero ver la pelí. -Estaban poniendo una de la Wertmüller.
-Sofia,
es importante -insistió-. Hoy me he tomado el trabajo, con mucho gusto
naturalmente, de hacer una copia de las llaves de casa. Son para ti. -Y agregó
solemnemente, como si me condecorara-: Aquí las tienes.
Yo
sabía que ese gesto no significaba nada para él. Todos sus amigos tenían las
llaves de aquel tugurio. Las repartía a diestra y siniestra para no tener que
levantarse a abrir la puerta. Más aún, sabía que me mentía en lo concerniente
al «trabajo» de hacer las llaves, pues meses atrás había encargado una docena
de copias, precisamente con el objeto de ahorrarse fatigas en el futuro. Apenas
salía de casa para comprar comida china, procurarse una película en el
videoclub o dar sablazos al padre, un impresor que se enriqueció tras la muerte
de Franco al pasar de las estampas de santos en éxtasis a las láminas de los
éxtasis de señoritas en cueros. Para colmo, el Pulga añadió:
-Desde
hoy, mi casa es tu casa. -Te lo agradezco --comenté yo-, pero esta pocilga
nunca será mi casa.
-Y
como ésta es tu casa -prosiguió, fingiendo no haberme oído, en especial porque
le cansaba discutir-, puedes disponer de ella como más te apetezca. Si quieres
ordenar, ordena. Si quieres limpiar, limpia.
Yo
aparté los ojos de la pantalla para mirarle, estupefacta.
-Si
quieres, incluso, qué sé yo, colgar algún póster que te guste, puedes hacerlo
-concluyó con magnanimidad.
-Llega
un momento en la vida de una pareja -dije remedando su pomposidad- en que hace
falta una criada. Si pensabas contar conmigo para ello, puedes irte a tomar por
culo.
Antes
de que llegara a arrepentirse, le arrebaté el manojo de llaves que aún sostenía
entre sus dedos y seguí mirando la película.
Pese a
que los continuos traslados de mi familia, de ciudad en ciudad, me impedían
conocer a las «gentes limpias», mi madre, nieta de severos alemanes, nunca se
había resignado a verme en compañía de tipos que no le gustaban en absoluto,
individuos de baja estofa, como ella decía, te pasará lo mismo que me pasó a
mí, Sofi, no te fies de ellos. No me dejaba muchas posibilidades, mi madre.
Detestaba, por propia experiencia, a los muy soñadores y a los muy formalitos.
Por esa razón, el Pulga fue el primero de mis novios que ella aceptó, pues no
era lo que se dice un tipo circunspecto y a la vez provenía de una familia
próspera; es decir, era una equilibrada combinación entre los dos extremos
detestados, el justo medio. Pobre mamá, antes de morir me hizo prometerle que
me casaría con el Pulga. Asentí porque ella estaba muy enferma y yo no quería
disgustarla, pero no consideraba ni en broma la posibilidad de casarme tan
joven, y mucho menos con el Pulga. No porque me opusiera al matrimonio como
institución, sino más bien lo contrario. En aquel tiempo, una boda era a mis
ojos un compromiso riguroso, que debía celebrarse sólo en virtud de un amor
profundo. Y yo aún esperaba al hombre de mi vida; lo había buscado, con esa
angustia fervorosa de las ilusiones llamadas a ser insatisfechas, por las
calles de muchas ciudades, en el colegio, en la facultad; en relaciones
pasajeras, en polvos sórdidos o exultantes, en amigos íntimos o en algún
desconocido entrevisto en medio de una multitud.
La mía
era una pasión sin objeto, absurda, sin duda egoísta; el mero ideal de lo que
debía ser una pasión; un amor que engendraba yo misma, y hacia mí se orientaba;
tenía la forma de mis deseos y la oscilación de mis incertidumbres; por ello,
me daba cuenta, no sin pesar ni temor, de que nadie, sino yo misma, había sido
capaz de contentarme hasta entonces. Y el Pulga, desde luego, no era la
respuesta que yo buscaba; me divertía su modo de ser, pero no estaba enamorada
de él, y me era imposible imaginar a su lado una vida compartida. Supongo que
yo tampoco era para él mucho más que un pasatiempo: apenas la clásica jovencita
desamparada de provincias, perdida en Madrid, que juega a ser desenfadada y con
quien es posible solazarse hasta que empieza a fastidiar. De hecho, en la vida
del Pulga sus amigos eran más importantes que yo.
Entre
esos amigos se hallaba Santiago. Me parecía muy guapo, pero también muy
pedante; no se le conocía mujer, y él daba a entender que ello se debía a su
alto nivel de exigencia. Luego, sin embargo, con modales bruscos o fingiendo
complacer inexistentes ruegos míos, me instaba a que le presentara a una de mis
amigas. Yo no lo juzgaba un buen partido, así que me negaba, aunque al cabo
acabé por ceder, pues se me hacía indispensable otra presencia femenina en casa
del Pulga, cuyos amigos se comportaban ante mí como si yo no estuviera, quizá
llevados por el ambiente insalubre del ático, profiriendo guarradas,
pedorreando, meando con la puerta del cuarto de baño abierta de par en par y
hasta hurgándose las ladillas en mi presencia. Sondeé a las que estaban libres,
y debo reconocer que mis informes acerca de Santiago desencantaron a todas mis
amigas.
Sólo
una aceptó entrar en el juego, porque era incapaz de negarse a cualquier
pedido: Francisca, una andaluza recién llegada a Madrid que estudiaba
sociología; era flaca, alta y nerviosa, siempre en tensión como un alambre y
siempre ocupada en mil menesteres impostergables; reuniones políticas, clases
de español para inmigrantes africanos ilegales y otras actividades por el
estilo ocupaban casi todas sus horas. Era una roja de pies a cabeza, esa
especie en extinción, de aquellos que, si te descuidas, ahí mismo te espetan
que el único error de Stalin fue su excesiva indulgencia. Imposible concebir
dos personas más disímiles que Francisca y Santiago; sin embargo, nunca supe
muy bien cómo ni por qué, entablaron una relación de ratos libres, melancólica
y sin esperanzas, animada solamente por discusiones estériles.
Desde luego,
era inevitable que los cuatro nos viésemos a menudo. Si lográbamos que el Pulga
asomase la nariz a la calle o Francisca hallara un hueco en sus trajines,
salíamos al cine o a beber una copa. De lo contrario nos encontrábamos en el
ático cochambroso para fumar porros, mirar la tele o un vídeo, matar el tiempo
con juegos de mesa tan estúpidos como el Doblaje o el Nostalgy. Con un deje de
añoranza por la juventud malbaratada, recuerdo aquella época de mi vida como un
periodo de infinita monotonía, de descontento, de largas caminatas solitarias
por las calles de una ciudad en el máximo de su esplendor. Los madrileños saben
reconocer intangibles matices en cada una de sus esquinas; y, quizá porque
miran de soslayo a Barcelona con una punta de envidia secreta, dicen que su
ciudad es una gran aldea, o un batiburrillo de fragmentos heterogéneos. No
pensamos lo mismo quienes la hemos conocido en bloque; para mí, Madrid es un
carro echado a todo galope al que no puedes subirte sin descalabrarte. Los
habitantes de las grandes ciudades ignoran hasta qué punto segregan, sin
proponérselo, a los forasteros, que acaban por marcharse, por volverse
fanáticos del nuevo sitio con ese fervor de los conversos de que carecen los
auténticos ciudadanos, o por agruparse en patéticos refugios folclóricos donde
llorar las nostalgias de la tierra natal. Otra alternativa es sencillamente el
vegetar en el desapego, que es lo que nosotros hacíamos. Ninguno de los cuatro
era de Madrid, salvo el Pulga, que se jactaba de no saber dónde estaba el
Metrópolis, de modo que llegábamos tarde a todas las modas, desbarrábamos al
querer hablar en jerga, nos sentíamos excluidos de las tradiciones y las
costumbres, sentíamos el peso de un calificativo que nadie nos endosaba a
bocajarro pero que se leía en los ojos de todos: paletos. Eso éramos y eso nos
unía.
Y es
en este punto de la historia donde interviene la impuntualidad.
Tanto
el Pulga, por su indolencia, como Francisca, por sus compromisos, solían darnos
a Santiago y a mí larguísimos plantones. Al principio quisimos evitarlo
mediante inocentes argucias, como por ejemplo declarar que el inicio de una película
era media hora antes de lo que en realidad era. Pero pronto esta estrategia se
nos volvió en contra: cuando los impuntuales comprendieron que fraguábamos el
horario de las citas, dejaron de creemos y se dieron más que nunca a la
impuntualidad.
Durante
esas largas esperas Santiago y yo llegamos a conocemos y a estrechar más la
amistad. Descubrí que su altanería no era más que una forma sesgada de la
timidez. Obraba como un niño, ofreciendo al mundo una máscara de aplomo para
encubrir un temperamento inseguro y temeroso. Lo mismo cabía decir de los
súbitos arranques de violencia en que a veces incurría, inexplicablemente. Esto
despertaba en mí, contra toda lógica, oscuros instintos de protección. Quería
cuidarle, impedir que volviese a sufrir. Pues, en efecto, había sufrido mucho;
y no sin reticencias me refirió la dolorosa historia de su vida: había nacido
en un pueblo perdido de Sierra Morena, el último de los ocho hijos de un
matrimonio infeliz; su padre, un recaudador de impuestos madrileño que aceptó
sin rechistar ese destino de exilio, era un pusilánime sin ideas propias y
sometido por completo a los caprichos de la esposa. Esta le reprochaba
incesantemente a su marido la opresiva vida de provincias y jamás se interesó
por los niños. A los ocho años, Santiago no sabía leer ni escribir; a los
quince se lió con una mujer mucho mayor que él, casada con un general recién
llegado al pueblo. Cuando ella quedó viuda y volvió a Madrid, Santiago escapó
de casa y corrió en pos de su amante, que lo rechazó de plano. Tan sólo lo
había usado para mitigar el tedio provinciano, el mismo que aquejaba a su
madre. Santiago ya no regresó a su pueblo natal y sus padres no hicieron nada
por reencontrarle: no había vuelto a verlos desde entonces. En Madrid había
trabajado en todo lo que puede trabajar un adolescente sin familia, al inicio
incluso (pero esto yo lo sabría mucho después) se había prostituido. Por una
cama bajo techo y un plato de comida, se follaba maricones marchitos en busca
de carne joven. Luego las cosas fueron mejorando, y así había podido completar
los estudios. Por ello, me parecía que, como yo, aspiraba a una vida tranquila,
no por satisfacer un mero ideal burgués, sino por un anhelo desesperado de paz
y felicidad. Comparándolo con Santiago, el Pulga se me antojaba entonces
inmaduro e insignificante.
Una
tarde de finales de agosto en que hacía un calor de infierno, los cuatro nos
habíamos citado en el ático del Pulga. Al llegar, encontré a Santiago, solo,
lavando los platos de su amigo, esa tarea titánica a la que yo me había
opuesto.
-¡Vaya!
-comentó-, eres todo un héroe. -Bueno, es que se han cumplido tres meses desde
la última limpieza -bromeó-. Y hoy tengo intenciones de cocinar. Estoy harto de
la comida china.
Yo
estaba empapada en sudor, aunque llevaba un vestido de algodón holgado, único
modo de soportar mal que bien la asfixia incandescente de los veranos
madrileños. De manera que fui al baño, me desvestí, entré en la ducha y me metí
bajo el chorro de agua helada. Aproveché para lavarme el pelo con el champú
contra los piojos, que aún se obstinaban en acosarme. No me apetecía echarme
encima otra vez el vestido sudado. Revolví entre la ropa sucia del Pulga hasta
dar con una camisa que no apestaba. Cuando salí, Santiago había terminado. Yo
estaba descalza y a los pocos metros recorridos ya me había ensuciado las
plantas de los pies. El me preguntó:
-¿Crees
que en el piso de arriba habrá platos para lavar?
Nadie
se había aventurado a subir en meses; ambos lo sabíamos. Y porque lo sabíamos,
simulamos ignorarlo. El Pulga había ido a sablear a su padre y tardaría en regresar:
lo tenía cada vez más difícil; unos pocos duros le costaban horas de discusión.
-Voy a
echar una ojeada -anuncié, mientras escalaba ya los primeros peldaños.
-Te
acompaño. No es buen sitio para muchachas solas, aunque tengan los pies sucios
-dijo Santiago, socarrón.
Vino
tras de mí. Yo dejaba al subir el rastro pestilente del champú contra los
piojos.
-¡Qué
olor tienes, Sofia! -exclamó él. -Es el Nopioj -informé cuando hubimos llegado
arriba.
-¿Y
eso qué coño es? Le expliqué que Nopioj no era una arcada ni un insulto, sino
el nombre de un champú antiparasitario. Santiago olvidó para siempre la excusa
de los platos sucios y me dijo:
-Lo
que es yo, no me fío de estos productos modernos. El mejor sistema es el que se
ha venido practicando desde los orígenes de la humanidad. El mismo que aún usan
los monos.
Sobre
la red metálica del somier de la cama sin colchón había toda suerte de trastos,
lo mismo que en el suelo. Santiago aferró la cama por el costado y la levantó.
Las cosas rodaron hasta formar un enmarañado revoltijo sobre el revoltijo
previo. Luego cogió una manta de lana y la extendió encima del somier.
-Ven
aquí -añadió, en tanto se sentaba en una esquina de la cama.
Me
tumbé boca arriba sobre la manta y apoyé mi cabeza en las piernas de Santiago.
Escarbó suavemente entre mis cabellos morenos. Era la primera vez que me
tocaba, fuera de los roces convencionales de los saludos.
-Aquí
hay un piojo -murmuró. -¿Cómo puedes ver? -dije yo. Nos llegaba apenas la luz
desde el piso inferior y estábamos en una penumbra indecisa en la cual yo veía
a duras penas sus rasgos. Me costaba recordarlos. Siguió acariciándome el pelo.
Sentí una confusa mezcla de sensaciones, donde a estímulos perceptibles, como
el embotamiento de calor, la ducha fría, la oscuridad, las manos de Santiago,
el escozor de la manta en mi piel, se sumaba el alivio de poder escapar de la
desencantada vida con el Pulga y la quimera de haber dado al fin con el hombre
que buscaba hacía tanto tiempo. Todo ello me hundía en un sopor insondable. De
pronto oí la voz de Santiago, como se oyen las voces un momento antes de que el
sueño nos venza. Decía:
-Hay
otro sitio donde suelen anidar los piojos. No fue necesario que me explicara
cuál era ese sitio. Abrí los faldones de la camisa y rodeé con mis manos los
pelos del coño. Santiago me acarició otra vez, y ahora mi sopor se trocó en
ansia. Lo deseé, lo deseé como jamás había deseado a ningún hombre. Separé las
piernas, para que pudiera llegar hasta los contornos de mi sexo, hasta mi sexo
mismo, y él desplegó los dedos de ambas manos en abanico, con el pulgar y el
índice revolvía en mi pubis, con el corazón y el anular se abría paso entre la
aspereza del vello hacia la suavidad incipiente de los labios, y con el meñique
completaba su obra presionando en esa excitante zona de nadie que divide el
culo del coño, un fin que es a la vez un principio, una línea no de separación
sino de unión. Yo percibía el frotamiento de sus dedos en mi pelvis de un modo
sordo, retumbante, casi en mi interior, como cuando comes turrón con los oídos
tapados, que te parece que se te están cayendo los dientes. Y al cabo noté que
sus dedos se desentendían de mi vello, lo apartaban y empezaban a buscar una
nueva posición en el coño, los pulgares sobre el clítoris, el índice
introduciéndose poco a poco, llamando al otro índice, llenándome, penetrándome
juntos para abrirse luego allí dentro, y los otros tres dedos despegaban los
labios con el propósito de facilitarles la tarea.
Yo, en
cambio, no necesité todos los dedos, me bastaron apenas dos, para cogerle de la
nuca y obligarle a inclinarse sobre mí, para romper la simetría uniforme de los
diez dedos pares y añadir a ellos la lengua impar, la excentricidad de once
dedos rígidos y húmedos y blandos sobre mi elítoris, en mi sexo, en la línea de
unión, en los labios desplegados. Los movimientos de Santiago eran algo
bruscos, pero me calentaba el pensar que tenían por destinatario mi coño. Y
todo mi cuerpo adquiría una nueva sensibilidad; en la oscuridad de la
habitación me parecía ver desfilar los olores. El jabón y el champú de mi
cuerpo; la memoria del Pulga en la camisa; la humedad y la fetidez de las cosas
amontonadas en tomo de nosotros; el detergente de las manos de Santiago y el
agrio sudor de su pecho mezclado con la ya remota colonia que se había echado
sin duda por la mañana. Su lengua húmeda subía y bajaba sobre mí, me rodeaba
cubriéndome de ansiedad y regresaba para complacerme otra vez. Es curioso, pero
sólo entonces advertí que los carrillos de Santiago no tenían esa barba a medio
rasurar que caracterizaba al Pulga. Me gustó.
El
calor del ambiente se concentró en mi vientre y mis muslos, como el agua que
escapa por las alcantarillas, a punto de derramarse en la cuenca de mi coño.
Crujió el somier metálico de la cama. Y Santiago se interrumpió, apartando su
rostro y sus manos de mi sexo.
Yo
estaba a punto de correrme, de precipitarme en ese pozo de felicidad incierta y
descontrolada, pero él me forzaba a detenerme un segundo antes de la caída, de
despeñarme en el gozo, me arrastraba de nuevo a los dominios de la razón y el
buen sentido. Ahora, de alguna manera, entreveo en aquel primer orgasmo no
alcanzado la cifra de nuestro amor, siempre a un pelo de ser algo más de lo que
en verdad sería, una promesa eternamente renovada y eternamente incumplida, un
alarde que habría de ser sofocado por el peso de sus propias amenazas temibles,
un muerto que mata porque no se resigna a morir, un espejismo doloroso. Pero
entonces no lo entendí así. Me empeñaba en ver concretadas mis ilusiones.
¿Qué
te pasa? -pregunté luego de un momento.
-No
podemos -me dijo él, irguiéndose. -Santiago... -quise intervenir.
-Que
no. Que ni el Pulga ni Francisca se merecen esto.
Por
toda respuesta le abrí el cinturón, le desabroché los pantalones, corrí la
cremallera. Tardé en hacerlo, tardé mucho; mi posición y la oscuridad me
dificultaban los movimientos, pero él no me rechazó. Lo sentí respirar
nerviosamente en el silencio del atardecer. Busqué su polla entre los diversos
estratos de tela, el pantalón, la camisa, los calzoncillos. Di con ella. La
tenía grande y estaba empalmado: necesité las dos manos para cogerla. Me di la
vuelta hasta hallarme de cara a él y comencé a chupársela.
-No
-dijo sin apartarme-. No. Siempre he creído que el primer abrazo con una
persona es revelador. Hay al inicio una sorpresa brevísima, en la cual tu
memoria repasa de modo casi instantáneo todos los cuerpos que has abrazado en
el pasado, compara con este nuevo cuerpo, lo clasifica e inconscientemente lo
evalúa, lo cotiza, lo etiqueta. La primera cosa de Santiago que estreché entre
mis manos no fue su cuerpo estremecido en un abrazo, sino su polla tiesa,
temblorosa.
-No
-repitió una y otra vez, hasta que al fin sus convicciones se derrumbaron y
farfulló-: Sí...
Entonces
aceleré los movimientos de mis manos y se la mordí suavemente, afirmando los
dientes detrás del glande, guardando para mi lengua y mi paladar ese globo
caliente y liso, una burbuja que se me antojaba repleta de semen y a la que yo
debía hacer estallar para satisfacerle, una esfera interrumpida por un pequeño
tajo en el que introducir la punta de la lengua y agitarla, una protuberancia
sostenida por un asta en la que debía izar su placer. Hundí aún más los
dientes, la burbuja reventó, y él se corrió en mi boca, derramándome toda su
carga ardiente y áspera. Me quedé quieta unos momentos, mientras él se reponía.
Yo conservaba el semen sobre la lengua sin tragarlo. Me di la vuelta para
escupir. El adivinó mis intenciones.
-Espera
-me detuvo; me alzó sosteniéndome la cabeza, aplastando los pelos que antes
había acariciado-. No lo escupas -añadió-. Dámelo.
Me
besó en la boca. Abrió la suya para que le pasara todo el semen. Alargué la
lengua y descargué el líquido, tal como él acababa de hacer conmigo. Se lo
tragó. Y ése fue nuestro primer beso.
-Ahora
ven aquí tú -le ordené yo, sin darle tiempo a que protestase, mientras me
echaba sobre el somier.
Le
cogí de la mano y le indiqué que se arrodillara entre mis piernas. Volví a
llevar su rostro hasta mi sexo. Y le obligué a besarme y besarme sin un
respiro. Le tenía aferrado por los cabellos, de modo que lo alzaba y lo hacía
caer otra vez al ritmo justo, en los compases exactos de mi deseo, en los que
su lengua era una ayuda y un estorbo. Le sacudí, como a un muñeco; le clavé mis
uñas en el cuello hasta hacerle sangrar, usé su cara para que me devolviera lo
que me habían quitado sus dedos, la nariz sobre el clítoris, los labios y la
lengua en el sexo, la barbilla sobre la línea del ano y el coño, y cuando se
acercaba el momento de correrme hundí más aún su cara contra mí como si todo él
fuera una polla que se apretaba contra mi clítoris frenético y mi sexo
enloquecido, y el calor de ese día de infierno volvía a vaciarse entre mis
piernas calientes, como una hoguera cuyas llamas tenían la forma de mis propios
miembros y el aspecto de mis propios rasgos que se me presentaban igual que
ante un espejo. Le utilicé para mi placer solitario ya sin pensar en él ni
desearle, abismándole en mí, en mí, en mí misma, que era lo único que me
importaba y lo único que veía en la oscuridad incierta y amiga, y entonces la
inminencia del orgasmo se me hizo intolerable, me abrí la camisa, me la quité,
me despojé de las últimas cáscaras del Pulga, y cubrí la cabeza de Santiago con
mis manos para ya no ver ni siquiera un fragmento de aquel hombre que en ese
instante no era nada para mí y mirar en cambio el dibujo trémulo de mis dedos y
mi vientre arqueado hacia arriba buscando lo más alto del gozo y mi sexo y mis
propias tetas convulsionadas y mi pecho sin aire y mis hombros que besé un
momento antes de que mi cuerpo se desarmase abiertamente en el grito de ese
orgasmo rabioso y libre que sólo me buscaba a mí y no imploraba el socorro de
nadie.
Santiago
quiso seguir besándome; le empujé sin maldad. Lamentaba haberle manipulado de
esa forma, pero no se lo confesé.
-¡Vaya
por Dios! -exclamó él, en cambio-. Eres terrible. Me has dejado la cara
estropeada. -Se rió a carcajadas.
Yo aún
no acababa de reponerme, y sobre mi cuerpo estremecido sus manos me crispaban,
llenándome de fastidio. Además, estaba empapada. La manta lanuda y áspera me
escocía a lo largo de toda la espalda.
-¿Qué
diremos de esto? -me preguntó Santiago.
Me
senté. El aire ardiente de la habitación llegó a parecerme una brisa helada que
me refrescó.
-No lo
sé -respondí, apartándome el pelo sudado de la cara-. Si ellos no hubieran sido
impuntuales, nosotros no habríamos hecho nada.
-Así
es la vida, querida Sofía -dijo Santiago, ahuecando la voz para imitar los
discursos educativos del Pulga, de los que él nunca dejaba de burlarse-. Uno
está condenado a llegar tarde a todas partes, inexorablemente.
-En la
vida de una pareja -sonreí- hay que afrontar siempre el momento de la
infidelidad.
Santiago
cambió bruscamente el tono de su voz, volviendo a su inflexión habitual, para
decirme:
-Me
gustas. Mucho. No tuve necesidad de contestar. Antes, él me cubrió la boca con
la palma de la mano a fin de hacerme callar, pues en el piso inferior se dejó
oír el ruido de una llave. Se nos había olvidado por completo que el Pulga y
Francisca tenían que llegar de un momento a otro. Nos quedamos paralizados,
pillados de sorpresa por el advenimiento de la realidad. Ahora tendríamos que
permanecer allí quién sabe cuánto tiempo; podía pasar una semana hasta que el
Pulga se decidiese a salir otra vez. Quien acababa de entrar arrojó unas cosas
sobre la mesa y exclamó:
-¡Vaya,
no me lo puedo creer! -Era el Pulga. Pero no se refería a nosotros, por
supuesto, que no podía vemos, sino a los platos limpios. Aquello le colmaba de
beatitud. Jubiloso, canturreó acompañándose con palmoteos. Luego encendió el
televisor y metió un vídeo, mientras seguía tartajeando dislates en voz alta.
-El
muy gilipollas habla solo -me cuchicheó Santiago.
Tuve
que morderme la boca para no reír. Nos recostamos sobre el somier, con mucha
cautela para que no crujiera, el uno al lado del otro, de cara al resplandor
que entraba por el hueco de la escalera. El vídeo que había alquilado el Pulga,
lo comprendimos muy pronto, era pornográfico. Entonces se oyó una especie de
tamborileo.
-¿Qué
es eso? -murmuré. Los ruidos del piso inferior ganaron en intensidad,
acompasadamente, hasta volverse casi estrepitosos.
-El
muy gilipollas se está haciendo una paja -replicó Santiago, siempre susurrando.
Tiene
algo de obsceno asistir a las conductas privadas de los demás. Esto, más que
haberle puesto los cuernos, se me figuraba la verdadera deslealtad hacia el
Pulga. Luego vino el silencio, los pasos de¡ Pulga hasta el baño, el rumor del
agua con que se lavaba, el regreso a la sala. Un bostezo, igual a un rugido: ya
saciado, exhausto por una actividad tan superior a sus fuerzas, el Pulga veía
la película desapasionadamente. Un eructo. Otro. Un timbrazo, un nuevo sonido
de llaves, y el Pulga, sin duda con el mando a distancia, pasó raudamente del
vídeo pornográfico al boletín meteorológico. Deduje que debía de ser
Francisca
quien llegaba, pues ella también tenía una llave, que había recibido sin tantas
arengas. Escuchamos un saludo burlón:
-¿Cómo
estás, haragán, gandul, tumbón, perezoso ... ? -y siguió con la ultrajante
sinonimia.
En
efecto, sólo Francisca se permitía tratar asi al Pulga. Solía decirle que
cuando inauguraran el monumento dedicado a él, al descorrer la tela se vería
que no había nada, nada, porque era una nulidad completa.
-Ah,
eres tú... -dijo el Pulga-. Venga, pasa. Santiago me acarició las piernas y me
miró a los ojos. Nos besamos. Aún conservaba en su boca el sabor áspero del
semen.
-¿No
han llegado los otros todavía? -preguntó Francisca---. Es imposible.
-Alguien
ha estado por aquí, pero se ha vuelto marchar.
-¿Y tú
cómo lo sabes? -Porque los platos están limpios -replicó el Pulga.
-Ya
-dijo ella-. Y como tú no has lavado un plato en tu puta vida, no cabe duda de
que por aquí ha andado otra persona.
-Así
es. Debe de haber sido Sofia. -¿Y por qué no Santiago? El Pulga pareció no
haberla oído. -Ya decía yo que esa chica acabaría por abandonar su pose de
esnob y regresaría a las sanas costumbres de provincias -observó.
Lentamente,
muy lentamente, Santiago se desvistió.
-¿Y si
los muy hijoputas se han ido juntos? -receló Francisca---. A estas alturas
andarán por el tercer polvo.
-Pues
basta con que hayan dejado los platos limpios -dijo el Pulga con soma.
-Eres
un asco, Pulga. Eres desagradable, estomagante, odioso...
-Estás
diciendo tonterías, mujer -respondió él-. Ya deben de estar a punto de llegar.
Mientras tanto, empecemos a ver la película.
-¿No
quieres esperarles? -Querida Francisca, es necesario que cada cual se haga responsable
de sus propios actos. Si nos han dado un plantón, no tienen derecho a
protestar.
Santiago
acercó su boca a mi oído y cuchicheó:
-Eso
mismo digo yo. El Pulga manipuló los videocasetes y el televisor; sin duda
había alquilado dos películas, la una de uso privado y la otra de uso público.
Metió la segunda. Era una de ésas de terror empalagoso, como le gustaban a él.
Le fatigaban las películas en las que hay que pensar demasiado. El texto más
largo que había leído en los últimos años era el de los calendarios libertinos
impresos por su padre.
«La
muerte no logrará acabar con nuestro amor», dijo uno de los personajes de la
película. «Regresaré a por ti desde el Más Allá.»
Santiago
no se había apartado de mí. Percibí el eco húmedo de su lengua en mi oreja y un
cosquilleo que me hizo vibrar. Rechinó
levemente el somier.
-Me
gustas -volvió a decir, en mi oído. -Pueden oímos -repliqué, también en voz
baja.
Nos
dimos un largo beso que tuvo el sabor imprudente de las traiciones y la
duración del remordimiento. No tiene barba, volví a decirme. Y le susurré que
él también me gustaba. Pero, no sin cobardía, recalqué el también para que comprendiese
que yo sólo estaba respondiendo a su declaración anterior. Me acarició la
espalda como si tuviera compasión de mí y a su vez me la implorara para sí
mismo. Le apoyé una mano sobre el pecho para sentir el ritmo excitante de su
respiración angustiada. Con infinita serenidad, puso su sexo tieso entre mis
piernas y así permanecimos, sin prisa y sin apremios.
«Mary,
oficialmente, murió hace diez años en Tucson, Arizona», seguía diciendo la
película, abajo. «Pero su cuerpo está intacto. No se advierten en él las
señales de la corrupción.»
En ese
momento, sin embargo, mientras nuestros labios volvían a unirse, el Pulga dijo
algo que no oímos, y entonces se nos echó encima todo el peso de nuestra
conducta, el fantasma de la traición se interpuso entre nosotros, transformando
ese calmo estado de cosas en un salvaje deseo de expiación y violencia, el beso
que nos dábamos se convirtió en un mero intercambio de babas, en injurias, en
dentelladas rencorosas. Santiago me cogió del brazo y me lo dobló sobre la
espalda, poniéndome boca abajo, mientras me repetía que yo era una puta, que le
estás poniendo los cuernos a mi amigo, puta, que quién puede fiarse de ti.
Entonces se tumbó encima de mí y me penetró con toda la atrocidad de su rabia,
y la manta se desplazó, y el metal de la cama se incrustó en mi carne, y la
polla de Santiago me hirió hasta lo más hondo.
«El
corazón de un muerto puede latir como el corazón de un vivo.»
Me
quemaba su polla contra el abdomen, me dolía el brazo inmovilizado, me escocía
la cara contra la cama. Tuve ganas de hacer pis. Y lo hice. Lo meé con la
inflexibilidad de la venganza, lo meé y me meé. Y el calor de la orina le
excitó más. Me perforó, se hundió contra mí luchando por cada milímetro posible
de penetración, lacerándome y sólo empujando: para que la cama no chirriara, él
no se movía, me empujaba, me horadaba, me aplastaba con su peso desenfrenado
contra la cama. Quería desbaratarme como habría querido desbaratar a su
conciencia, convertir su verga en un cuchillo con el que atravesar mi sexo en
pos de mi alma, mientras yo deseaba que lo hiciera, que no me defraudara con
sentimentalismos pusilánimes, estaba ávida de su cólera, de su castigo, ansiaba
que mi coño fuera más pequeño para que él lo desgarrara y me lo desfondara. Y
el mutismo riguroso en el que follábamos lo volvía todo más brutal, más
enloquecedor.
«Oh,
mi amor, te amaré en la cripta como te he amado en el lecho, como sólo los
muertos pueden amar.»
Santiago
acercó su boca a la mía y pensé que intentaba proponerme la tregua de un beso,
que estaba dispuesto a claudicar y entregarse a las suaves piedades del afecto,
y yo no se lo iba a permitir, no quería verle flaquear, pero él no me besó, me
escupió, inundó mis labios con su saliva enfurecida. Le insulté otra vez. Vi
entonces que se hallaba a un pelo de correrse. Esa era su mayor crueldad hacia
mí, el dejarme allí otra vez al límite del placer, en las ciénagas del deseo
insatisfecho para irse solo hacia los dominios del orgasmo. Alcé como pude el
vientre. Con la mano libre me lo acaricié. Partí desde la hondonada dulce de
las costillas y me demoré en el surco irreversible que lleva al sexo. Acaricié
mi vientre, acariciando al mismo tiempo la protuberancia de su polla con mi
carne de por medio. Pude tantear mis músculos abdominales tensos por el
sufrimiento y el esfuerzo, y llegué hasta mi coño, mi propio coño asaltado por
fuerzas intrusas, y le concedí el verdadero placer, apretando mi clítoris con
la intensidad más personal, abstrayéndolo de la furia ajena. Pero mi cuerpo no
tenía bastante. Conseguí meterme un dedo en el sexo, paralelo a la polla de
Santiago, y le clavé la uña en su frágil pellejo, como él se clavaba en mi
interior, y volvimos a ser dos, mientras mi mano me conducía al placer
absoluto, y hubo un segundo, un brevísimo segundo en que todo se detuvo,
suspendiéndose en un silencio expectante como el silencio que precede a la música.
«Encontramos
el cuerpo de Frank junto a la tumba de su amada. Ambos se habían convertido en
osamentas putrefactas, cubiertas apenas de piel purulenta y carne agusanada.»
Y
entonces nos corrimos, con la urgencia de un llanto, y ya no pude contener más
los gemidos que se ahogaban en mi pecho, porque el orgasmo me atravesó todo el
cuerpo y alcanzó la garganta y se me fue en la voz, en un grito de placer y
dolor, un grito de animal herido, de fiera cuyo corazón es lacerado por la
perversidad de la flecha. El televisor se apagó.
Después
de muchos meses, el Pulga subió al piso superior.
Qué
distante, qué incierto se me figura hoy ese pasado sin ti. Es mera historia,
una biografia que ya no me pertenece; evocarla es como evocar la suerte de otra
persona. En esta habitación oscura donde paso mi vida, tan retirada del mundo
como si estuviera muerta, tan lejos de todo como lo estás tú, Marina, mis días
se asemejan a una fila de luces que se apagan una a una con la velocidad del
rayo, en el torbellino devorador del tiempo, y ya veo la última bajo los tenues
y caprichosos fulgores de la memoria; te conocí bajo el resplandor del sol,
pero te evoco de noche, entre las sombras del crepúsculo o bajo el destello
amigo de la luna. Ya no hay tiempo para mí. El dolor de mi infancia y las
traiciones de mi juventud son tan lejanas como este instante, este mismísimo,
instante, que no soy capaz de aferrar porque ya ha caído en el pozo del pasado,
se ha reunido con el pasado que nos robaron, el único pasado auténtico, tú,
Marina, tú, amor mío.
Atónito,
trepado a la escalerilla, acomodándose las gafas remendadas con cinta aislante,
el Pulga nos observó boquiabierto, incapaz de proferir un reniego o un
reproche. Unos segundos después, asomó la cabeza de Francisca. Ella sí atinó a
hablar, y cómo; nos echó encima todas las injurias y maldiciones que es dable
imaginar. Los sinónimos eran su fuerte. Nosotros podríamos habernos defendido
con mala leche, acusándola a su vez de rígido moralismo estalinista y otros
embustes por el estilo, pero callamos, desde luego. Cualquier palabra nuestra
no hubiera servido más que para agravar la situación. El Pulga no tuvo el
valor, o la energía, de ponemos en la calle. De todos modos, Santiago y yo nos
marchamos. Nos vestimos aprisa y mal, y salimos bajo la catarata de insultos
que la andaluza continuaba propinándonos. Caminamos horas en silencio, azotados
por las ráfagas de aire caliente y por el viento helado del remordimiento. En
Peña Prieta nos tomamos de la mano. Nuestras palmas, muy pronto, se impregnaron
de transpiración pegajosa, pero no nos soltamos. Nos sentíamos cómplices de una
conjura que no habíamos buscado. Llegamos al Retiro, cruzamos el centro por
Alcalá, apretamos el paso en la Puerta del Sol, luego torcimos por Preciados,
San Bemardo, Bravo Murillo, el estadio y otra vez la Castellana hasta Colón.
Todo un derrotero turístico de dos paletos que no sabían qué coño hacer de sus
vidas. Al fin nos despedimos cerca de la medianoche, frente al Prado, y pasaron
semanas antes de que volviéramos a vemos.
Del
Pulga, en cambio, no supe nada hasta años después, cuando me enteré de que
había heredado el taller del padre e imprimía, nuevamente, estampas de santos:
han vuelto a ser negocio y dan poco trabajo por las escasas novedades que
suelen verificarse en materia hagiográfica; salvo algún nuevo beato cada dos o
tres décadas, no hay grandes sobresaltos. A Francisca me la encontré en circunstancias
extrañas; se había casado con un senegalés llamado Mbe, o algo así, para darle
la ciudadanía. Pero eso fue más tarde. Desde aquella noche ya no frecuenté a
ninguna de mis amistades previas a la Traición, como yo misma, por mi mala
conciencia, me empeñaba en calificarla.
Me sentía
sola. Suponía, tal vez sin razón, que mis amigas se negarían a responder cuando
las llamase por teléfono, no me abrirían la puerta cuando las visitara o se
darían la vuelta nada más verme. A algunas de ellas me las topaba en los
pasillos de la facultad, y a mí me parecía que me saludaban fríamente, antes de
alejarse con un pretexto trivial. Así que por temor a que mis amigas me
rechazaran, acabé por rechazarlas yo a ellas. Santiago hizo lo mismo con sus
amigos.
Con
ese patetismo que sólo tienes a los veinte años, abandoné los estudios y me
encerré a llorar. Hablaba en solitario, buscando consuelos, algunos de ellos
serios, venga ya, Sofía, que nunca has estado enamorada del Pulga; otros
estúpidos, por lo menos te has librado de los piojos, mujer; pero era en balde.
Lloré y lloré por días. Lloré hasta lastimarme los ojos.
Y fui
al médico, un viejecito calvo, con unos pocos mechones blancos a los costados
de la cabeza; era muy bueno, aunque le gustaba curiosear en la vida de sus
pacientes. Como todos los médicos, éste tenía una verdadera manía por los
horarios estrictos, pero para conciliar la puntualidad con la curiosidad,
establecía visitas larguísimas y no te examinaba hasta que supiera exactamente
lo que habías hecho desde la última vez, o desde tu nacimiento si eras un
paciente nuevo.
-¡Hija!,
¿cómo estás? -me asaltó con su habitual ristra de preguntas-. ¡Hace meses que
no nos vemos! ¿Vas bien en la facultad? ¿Y tu novio? ¿Dónde has ido de
vacaciones?
Yo no
quería hablar con nadie, y ni siquiera con él, que era el interlocutor ideal
para quien deseara desahogarse, de forma que fui al grano:
-Tengo
los ojos hechos polvo. Se quedó de piedra. Vaciló y luego se caló unos lentes
extraños para examinarme.
-¡Dios
mío! -exclamó-. ¿Qué te ha ocurrido? -He estado llorando durante días. Volvió a
estudiarme los ojos. -Es verdad -sentenció con aire grave-. Te has quedado ya
sin lágrimas para llorar. _¡Ay, doctor! -suspiré-, no me lo diga que me echo a
llorar. -Y no exageraba. En efecto, empecé a sollozar poco a poco, me cubrí la
cara con las manos, traté de contenerme, hice pucheros, gimoteé y plañí, hasta
que al fin prorrumpí en un llanto tumultuoso.
-Venga,
Sofia, cuéntame qué te ocurre –me palmeó el doctor.
Su
amabilidad me apaciguó, y descubrí mi rostro. Mi resistencia a hablar se
derrumbó. Había sufrido tanto en solitario que en ese momento, tras la última y
más profunda florera, hubiera sido capaz de franquearme ante cualquiera. Referí
lo sucedido, aunque, por supuesto, en muchos puntos adecenté la historia.
Insistí sobre todo en el hecho de la impuntualidad. Eso tenía que impresionar
al doctor.
-¡Pues
enhorabuena! -exclamó él con afecto cuando hube concluido-. Ese novio tuyo no
me gustaba nada. Y permíteme que te diga una cosa con entera libertad. Si es
verdad que tienes tantas cosas en común con este chaval... -A su edad veía
chavales hasta en los cincuentones-. ¿Cómo me has dicho que se llama?
-Santiago.
-Eso es, Santiago -repitió-. Si os entendéis tanto Santiago y tú, pues os
casáis y ya está.
Hacía
poco más o menos un año, el médico había asistido a mi madre hasta los últimos
instantes y en cierto modo se sentía responsable de mi futuro, como si fuera mi
padrino. Yo le profesaba un cariño sincero y, en esas circunstancias, sus
consejos paternales me reconfortaron. Mi llanto se extinguió con espasmos
entrecortados. Me sequé las lágrimas y me quedé mirando de hito en hito al
doctor.
-En el
ínterin -añadió él cogiendo un bloc-, ponte este colirio cuatro veces al día, y
no más. Con eso será suficiente. -Escribió en el bloc, arrancó la hoja, me la
tendió---. Anda, vete ya, tengo la mar de prisa -concluyó, palmeándome otra
vez-. Son las cinco y ya debe de estar esperando la señora de Martínez
González. ¡Esa sí que está metida en follones de cuidado!, no como tú.
Me
levanté tambaleándome, en silencio, apabullada. Caminé hasta la salida.
-Espero
que me invitéis a la boda -dijo él, antes de que yo cerrara la puerta-. Adiós,
hija, ¡y que no te pierdas!
Pasé
por la farmacia para comprar el colirio. Seguía mareada, confundida. Al cabo
fui sacando en limpio algunas conclusiones. Se me antojaba que la solución que
proponía el doctor era la única posible. Después de todo, me decía, yo no era
tan joven, a santo de qué debía aguardar a ser mayor; una boda es algo serio,
de acuerdo, pero mis sentimientos hacia Santiago también eran serios, le
quería, le deseaba, más de lo que había querido y deseado nunca a otro hombre.
Sentí que él era el amor de mi vida, el amor que yo había buscado con tanto
afán.
La
dependienta de la farmacia era una señora de pelo corto y manos delicadas, que
me recordaba a mi madre. Esto me inspiró tanta confianza como las palabras del
doctor.
Sin
pensármelo más, le pedí que me dejara usar el teléfono. Apoyó el aparato sobre
el mostrador.
Hice
un esfuerzo por recordar el número de Santiago. En aquella época, él trabajaba
en la agencia sólo por la mañana; por la tarde dibujaba en casa, encargos de
toda clase, planos, cómics, figurines, lo que cayera. Tenía que encontrarle.
Llamé.
-¿Diga?
-oí que decían al otro lado de la línea.
-¡Casémonos!
-grité yo de sopetón. -¡Vaya, estupendo! -me respondieron-. Espero que mi mujer
no me niegue el divorcio.
-Yo
soy Sofia -fárfullé-. ¿Quién es? -Encantado, Sofía. -Una carcajada---. Mi nombre
es José María San Juan.
Colgué.
Probé otro número. Esta vez di en el blanco.
-¡Sofia,
qué sorpresa! ¿Cómo estás? -Santiago pareció alegrarse de mi llamada-. Pensaba
llamarte esta semana y...
-Oye,
mira -le interrumpí-, tengo que hablarte.
-Pues
habla, te escucho. -Bueno, el caso es que quiero casarme contigo.
-¡Gracias!
-dijo él, un tanto perplejo-. Pero ¿por qué no nos vemos para discutirlo?
-Ahora
mismo. -Ahora no puedo. -¡Oh, vamos, Santiago!, tienes que poder. -Que no
puedo, mujer, que no puedo -replicó-. Te lo digo en dos palabras: imposible.
Mañana por la noche estoy libre, si quieres.
-¡Maldita
sea! -bramé-, te propongo que nos casemos y tú me sales con que estás ocupado.
¡Ven ahora mismo! De lo contrario olvídate de
mí.
Le di
las señas de la farmacia y colgué sin saludarle. Me dirigí a la mujer que se
parecía a mi madre.
-¿Cuánto
es? -pregunté, señalando el colirio. -Son todos iguales -me dijo-. Un asco.
Pero ¿qué haríamos sin ellos?
-¿A
qué se refiere? -Creí que hablaba de los distintos tipos de colirio, aunque no
estaba segura.
-A los
hombres, desde luego -respondió-. Si tuviera fuerza de voluntad, ya me iba yo
monja. Pero soy tan débil...
Me
limité a asentir con la cabeza. -Tú has hecho bien -prosiguió-. No hay otro
modo de tratarles. Con rigor.
-Perdone
usted, pero llevo prisa -la interrumpí; estaba ansiosa por encontrar a
Santiago-. ¿Cuánto le debo?
-¡Ay,
chica, nada! Tómalo como mi regalo de boda. Y que seáis felices.
Le di
las gracias y salí a la calle. Me paseé arriba y abajo ante el escaparate de la
farmacia, con la firme determinación de esperar exactamente una hora. Luego me
iría. Me resistí a contemplar mi reflejo en los cristales iluminados por el
intenso sol de la tarde. Un poco más allá, la boca del metro devoraba y escupía
muchedumbres sin pausa. Me eché unas gotas de colirio, que me refrescaron.
Treinta y cinco minutos después un taxi frenó junto al bordillo. Santiago.
Antes de que se apease, antes siquiera de que pagase la carrera, me colé en el
taxi. El conductor me miró asombrado.
-Oiga...
-balbuceó; usaba unas gafas gruesas, grandes y redondas como los faros de su
coche.
-A
Barajas -le ordené. Estábamos cerca de Atocha.
-Pero
al menos tenga la bondad de permitir que baje el caballero, y luego, si
acaso...
-Sofía...
-intervino Santiago, aún más desconcertado que el taxista-, no entiendo qué
diablos te pasa.
-Pues
nada -le espeté, sin advertir que repetía el discurso del médico-, tú te casas
conmigo y ya está.
-Es
una locura. -¡Joder! --exclamó el taxista, saltando todas las barreras de la
formalidad-, ¿por qué no escogéis también el nombre de los críos? No, si yo
tengo todo el día para perder con un par de tórtolos. Total, soy un romántico
de cuidado.
-Llévenos
al aeropuerto -le confirmó Santiago; y después, una vez el taxi hubo arrancado,
se dirigió a mí-: Dime qué te propones.
No
respondí; ni yo misma sabía de qué iba todo aquello. Apoyé mi cabeza en su
hombro, sin prestar atención a las quejas que profería, que nunca te he visto
en este estado, que qué mosca te ha picado, tía, ¿se puede saber? no te
pensarás que voy a coger un avión así como así. -Oye, ¿qué estás haciendo? -Se
cubrió como si estuviera desnudo y un golpe de viento acabara de quitarle la
hoja de parra.
Le
pellizqué el dorso de la mano, un pellizco pequeñito y doloroso, «pellizco de monja»
le llamaba mi madre. Lanzó un aullido y me dejó hacer. El taxista ni se inmutó;
ya estaba avisado de nuestro extraño comportamiento.
Metí
la mano en los pantalones de Santiago y extraje la polla. Se la veía muy
contraída, nada que ver con el portento que yo había tenido en mi boca tantas
noches atrás. Ay, Sofía, me dijo, qué loca estás. Empecé a acariciársela,
suavemente, recorriendo las abultadas venas con mis dedos, masajeándole la
cabeza bajo el pellejo, yendo y viniendo con calma, sin urgencia, hasta que
noté que su respiración cambiaba, cambiaban sus ay, Sofía, y sentí que su sexo
engordaba entre mis dedos; para subir y bajar mi mano ahora tenía que recorrer
un largo trecho, y seguía engordando. Le tiré hacia atrás el pellejo y asomó
una cabeza roja, desafiante, todo un órgano viril, me dije, y entonces me llevé
los dedos a la boca, sabían ácido, los llené de saliva y regresé, le empapé la
punta de la polla, y él Sofía, Sofi, noté que ya la tenía mojada, sudaba, nunca
pensé que las pollas sudaran, o tal vez había sido mi mano, antes, pero el caso
es que ahora con la humedad de la polla y el movimiento del taxi yo apenas
tenía que hacer algo, el resto se hacía solo, ay Sofi, Sofi. Parecía delirar de
gozo; yo, en cambio, apoyada aún sobre su hombro, no experimenté grandes
placeres, sobre todo por la visión del taxista, que conducía impertérrito, pero
no bien miraba hacia un costado para atender a las eventualidades del tráfico,
se le veían los rasgos, no sólo la nuca filosa y la gorra, y el pobrecillo era
muy feo, tenía la cara larga y huesuda, donde ocurría una nariz prominente de
cuyos orificios asomaban unos pelos negros y espesos, un espectáculo muy poco
estimulante, lo mejor era mirar los otros pelos, los de Santiago, desde los
cuales se alzaba su polla ya completamente empalmada, el pellejo se había
estirado al límite de sus posibilidades.
Y mi
mano entonces, al subir y bajar aprisa por aquella carne durísima, percibía
minúsculos puntos granulosos, como un empedrado, los átomos de su polla
granítica, y él había echado el cuello hacia atrás, recostado sobre el asiento,
y había perdido toda compostura, Sofi, decía, apriétamela, apriétamela, y yo se
la apreté, más Sofi, más, la estrujé, la estrangulé, pero él no tenía bastante,
la mojó él, la aferró él, y yo aferré su mano que aferraba su polla, y él se
bajó un poco más los pantalones, y me devolvió su polla, se mojó un dedo, y se
lo metió en el culo, más, Sofi, más, jadeaba, mientras se cogía los huevos, se
metía el dedo, más, más, y el taxista ya escudriñaba de tanto en tanto por el
espejo retrovisor, sin decir una palabra, pues las decía todas Santiago, más, más,
entonces me arrodillé como pude y se la cogí con las dos manos, pero la tenía
al máximo, una erección imponente, descomunal, yo tenía sitio aún para subir y
bajar con ambas manos, era formidable vamos, Sofía, vamos, casi gritó,
hundiéndose aún más el dedo en el culo, y entendí que ésa era la señal, la
oprimí con todas mis fuerzas, le clavé las uñas y luego jalé hacia abajo una
sola vez, con un golpe seco.
Fue
una eyaculación digna de tamaña erección, un chorro exuberante, impetuoso, que
debió de llegar al techo, aunque no lo vi, y luego se le derramó encima de los
pantalones y de mis manos. Desde mi posición espié por encima del asiento para
ver si el taxista había presenciado aquella apoteosis, que seguramente tenía
que enfadarle sobremanera, pero no, por suerte en ese momento sólo le importaba
un autocar repleto de turistas que atascaba la autopista.
Con
una mueca de dolor, Santiago se extrajo poco a poco el dedo del ano. Luego me
pasó un panuelo; nos limpiamos cuanto pudimos, que fue poco. Volví a sentarme a
su lado, en tanto él se subía los pantalones, aunque no pudo cerrarlos, porque
la polla todavía no se le bajaba. Seguía casi tan empinada y dura como antes.
Ay, Sofi, dijo por última vez, eres una golfa. Abrí la ventanilla; no olía nada
bien allí dentro.
-Y lo
peor de todo -le dije muy bajito- es que no tenemos nada que hacer en el
aeropuerto.
-Ya
-sonrió; había entendido; se cubrió el sexo con la hoja de parra del pañuelo
sucio-. ¿Te parecen éstos modos de pedir la mano de un hombre?
-Fue
un truco bastante burdo -admití, aunque no me chanceé diciéndole que en
realidad le había pedido otra cosa---. Pero ¿qué opinas ahora de mi
proposición?
-Hemos
llegado. ¿A qué parte vais? -dijo el taxista. En efecto, ya estábamos entrando
en la estación terminal. Yo nunca había volado y por un instante me tentó la
idea tópica de coger un avión al tuntún y alejamos para siempre de Madrid, como
hacen en las películas norteamericanas. Hubiera sido un final feliz, pero en cambio
era sólo una tregua efímera---. ¿Me habéis oído, tórtolos guarros?
-¿Cómo
se permite? -Santiago se fingió ofendido-. ¿Por quién nos ha tomado?
-No,
hombre, no, no hace falta que disimules -respondió el conductor---. ¿A mí qué
más me da? Lo que quiero es que no me dejéis la tapicería hecha un asco.
-Amenazó con echar un vistazo al asiento de atrás.
-Oiga
-le detuvo Santiago-, he cambiado de idea. -Le hablaba al taxista, pero tenía
sus ojos clavados en los míos-. He cambiado de idea -y le ordenó que nos
llevara otra vez a la farmacia de Atocha.
-Allá
vosotros -dijo el conductor encogiéndose de hombros.
-De
acuerdo -me susurró Santiago de improviso, luego de un prolongado silencio-.
¿Cuándo quieres que nos casemos?
Tenía
gracia discutir sobre la boda en esas condiciones: a él aún no se le había
aplacado del todo la erección, y la polla, enhiesta, se bamboleaba bajo el
pañuelo con los zarandeos del taxi.
-Cuanto
antes -dije-. Y puedes hablar en voz alta. Después de los gritos que has
pegado, no creo que esta conversación deba mantenerse en secreto.
Sonrió,
dejándome ver la fila blanca y ordenada de sus dientes.
-Con
la sorpresa -comentó-, tú sabes, con lo que me has hecho... -Santiago miró al
conductor, colorado, y pugnó por meterse la polla dentro de los pantalones-. No
había podido mirarte la cara. Así que dime...
-¿Sí?
-Lo abracé. Me abrazó. -¿Qué tienes en los ojos? Se rió mucho con la historia
del médico, la boticaria y el tal José María.
-Por
suerte lograste recordar mi teléfono -observó.
-¡Ahora
sí, basta! -intervino el taxista, mientras frenaba el coche ante la
farmacia---. Si no os apeáis aquí por las buenas, os doy de zurriagazos. ¿Qué
preferís?
Una
fortuna nos acabó costando esa carrera inútil. Cuando bajamos, vi que el
conductor le hacía un guiño a Santiago a través de las gafas redondas. El
pañuelo cayó junto al bordillo.
-Santiago
-murmuré, ya en la acera. -Tenemos que festejar. -Santiago.
-Déjame
que te lleve a algún sitio. Un sitio caro y elegante. Beberemos champán. -Se le
veía ya francamente entusiasmado; nuestro entusiasmo de provincias-. Tengo que
despachar unos planos para mañana, pero no importa. Pasaré la noche en vela.
¡Ahora quiero festejar!
-Vale,
Santiago -insistí-. Pero antes córrete la cremallera, que te la has dejado
abierta.
-¡Es
verdad! -dijo él, llevándose la mano a la bragueta; se interrumpió
bruscamente-. ¡Un momento! Quiero darle una lección a esa bocazas. -Me cogió de
la mano y entró en la farmacia. Se paró ante la dependienta que se asemejaba a
mi madre. Ella interrumpió sus tareas para contemplamos estupefacta. No pudo
evitar que su mirada se deslizara hacia abajo, hacia los pantalones abiertos y
sucios. Santiago me preguntó-: ¿Es ella? ¿Es ésta la mujer a quien tanto
debemos tú y yo.
-Sí
-respondí. Le atrapó la mano al vuelo y comenzó a besársela con grandes
aspavientos.
-¡Gracias,
señora, muchísimas gracias! -gritó-. Por sus consejos hemos decidido casamos.
Lo menos que podemos es guardarle eterna gratitud
Ya
había pasado de la mano al brazo, y el muy bufón seguía subiendo, mojando a la
dependienta con largos besos babosos. Jamás le habla visto hacer algo por el
estilo, pues solía ser muy discreto. Ahora se le notaba exultante, como yo, y
le quise mucho. Ciertas tonterías, hechas en compañía de otra persona, parecen
tener mucho más valor del que realmente tienen, porque ofrecen la ilusión de la
complicidad, de la alegría compartida, de la confianza mutua; crees que estás
viviendo episodios que habrás de recordar por el resto de tus días.
La
dependienta logró zafarse y retrocedió espantada, mientras Santiago continuaba
gritando:
-¡Le
estaremos siempre reconocidos, señora! ¡La invitaremos a la fiesta! ¡Será usted
la madrina de nuestros hijos!
-¡Señor
Córdoba, señor Córdoba! -chilló la farmacéutica, escapando hacia la trastienda.
Santiago
comprendió que había llegado el momento de hacernos humo, así que salirnos de
estampía.
En
noviembre, cuando nos casamos, si no invitamos a la dependienta a la fiesta fue
porque no la hubo. Pero sí la invitamos al Registro Civil, y desde luego brilló
por su ausencia. Quien no faltó fue el médico, que hizo de testigo junto con
Manolo, uno de los pocos amigos de Santiago que seguimos frecuentando, pues no
pertenecía al círculo del Pulga. Fue una ceremonia triste, como era de prever;
no quisimos invitar a otros conocidos que éstos: poco a poco habíamos terminado
por aislarnos de todo y de todos. No obstante, yo abrigaba esperanzas de ser
feliz y creía que tarde o temprano habíamos de echar el pasado al olvido;
cuando eres tan joven como yo lo era entonces, piensas que siempre habrá una
oportunidad más en tu futuro, hasta que en las manos se te quedan las puras
ilusiones sin cumplir. Suponía que era posible inventar el amor si se hallaba a
la persona adecuada con quien hacerlo, y suponía, me empeñaba en suponer, que
Santiago era esa persona. Si busco ahora las razones por las cuales nos
casamos, me parece encontrarlas en un sentimiento que poco o nada pinta en el
amor: el orgullo. Sin duda, Santiago y yo queríamos demostrar, no sólo a los
extraños, sino también a nosotros mismos, que nuestro proceder no había sido
caprichoso, fútil, culpable. Habíamos sido desleales con nuestros amigos, y
sólo el haber obedecido ciegamente al amor podía darnos la justificación de
nuestra conducta, la absolución.
Sin
embargo, era inevitable que a la postre se instalara entre nosotros un velado
resentimiento: cuando nos mirábamos cara a cara, temíamos que el otro nos
considerase una persona traicionera. Y esto pesaba sobre todo en el ánimo de
Santiago. Tantos le habían defraudado a lo largo de su vida, tan incapaz
parecía ya de soportar una sola humillación más, que se sentía excesivamente en
deuda con quienes se fiaban de él, como los perros apaleados que agradecen a
quien los azota las interrupciones en la paliza. Por ello, también, era muy
celoso. Has engañado una vez, decía, ¿por qué no habrías de hacerlo de nuevo?,
por la ventana has entrado en mi vida y por la ventana querrás salir.
La
ceremonia de la boda, en cierta manera, le imprimió su signo a todo nuestro
matrimonio. Ya casi no volvimos a cometer por la calle esas temeridades
infantiles, como la del taxi o la de la farmacia, a las que yo había llegado a
tomar por indicios de felicidad. Aquella misma tarde en que decidimos casamos,
mientras bebíamos champán en un bar del Retiro, que resultó caro aunque no
elegante, Santiago empezó a cantarme ese bolero cuyo nombre no recuerdo. Y lo
siguió haciendo durante mucho tiempo. «Amor, nada nos pudo separaaaar...
Luchamos contra toda incomprensión ... » Desafinaba mucho adrede, y en
ocasiones yo me preguntaba si no estaría él disfrazando de sarcasmo su rencor
hacia mí. Luego, poco a poco, fue olvidándose del bolero, y desde la muerte de
Laura ya no volvió a cantarlo.
En
cuanto al rencor, latente al principio de nuestra relación, manifiesto al fin,
nos condujo a una sucesión creciente de desenfrenos, cuyo resultado había de
dañarnos irremediablemente. Adquirimos ciertas costumbres perversas que
repetíamos en nuestra soledad de cada noche, como una pesadilla.
Nos
dábamos cuenta de que las cosas no habrían podido seguir así por mucho más
tiempo, pero carecíamos de la voluntad necesaria para acabar con ellas. No
tengo derecho a acusar únicamente a Santiago, ni a declararme una simple mártir.
La conciencia me exige confesar que mi sed de erotismo de entonces prefería
beber de ese tumultuoso manantial que irrigamos juntos desde nuestro primer
acto sexual, violento y cargado de rivalidad; estrechamos un vínculo indigno
que se basaba en la intersección de un aspecto parcial de nuestras
personalidades, meras potencialidades jamás realizadas previamente.
Por
ello exijo que no se impute a Santiago por lo menos esa parte de mis
desgracias. Ambos fuimos verdugos y ambos fuimos víctimas de nuestra relación
enferma. No me queda más que alegar los desconsuelos de mi arrepentimiento,
porque me está prohibida la coartada de la inocencia. Yo empujé a Santiago a
avanzar aún más allá de donde habíamos llegado. Me parecía que con él podía
llegar a probarlo todo. Nunca me había ocurrido antes. Me juzgaba fuera de los
juegos perversos y las pasiones crueles, ni siquiera había entrevisto la
posibilidad de que el dolor fuera una de las caras del placer; por el
contrario, los sinsabores de mi infancia me habían llevado siempre a buscar la
serenidad y la comprensión en el amor. Pero desde aquel primer polvo con
Santiago el peligro empezó a atraerme, confusamente, y sentía la fascinación de
quienes caminan por las cornisas de los edificios altos o apuestan toda su
fortuna a un número de la ruleta. En un instante trivial podíamos arriesgar la
vida con el propósito de dotarla de sentido; no obstante, la trivialidad
intrínseca del riesgo nos impedía sentimos satisfechos; entonces buscábamos
episodios más comprometedores, verdaderas proezas, que debían ser capaces de
saciamos, y nada nos saciaba, y nos sometíamos a pruebas, y el ciclo volvía a
empezar, partiendo cada vez de un punto más imprudente, ya sin retomo; y a esta
carrera enajenada se añadía el sentimiento de culpa: nuestros actos nos
agobiaban, pero en lugar de renunciar a ellos nos castigábamos con nuevos
excesos. Es difícil salvarse una vez que la rueda de la degradación ha
comenzado a rodar. Hace falta una catástrofe. Santiago y yo nos detuvimos
cuando ya era tarde, muy tarde, a costa de la sangre y de la muerte.
Es que
ya no nos bastaban los insultos, la rudeza, los arañazos; solíamos miramos,
insatisfechos, con ansiedad y alarma a la vez, preguntándonos en silencio: ¿y
ahora qué?, ahora ya hemos pasado esas barreras a las que teníamos por el
límite máximo de la osadía, ahora la aventura ha dejado de serlo para volverse
costumbre. No teníamos bastante, necesitábamos algo más.
La
primera vez que me ató fue casi una mera travesura, un experimento. Estábamos
desnudos sobre la cama, jadeando, boca arriba, después de haber fracasado en un
intento de follar de un modo más sensato. Me lo propuso en el tono titubeante
de quien da por descontado que su oferta será rechazada, como cumpliendo un
inútil compromiso formal:
-Tú no
quieres que te ate, ¿verdad que no? El modo en que la pregunta había sido formulada
no era muy excitante, pero me excitó. Y fue entonces cuando padecí ese maldito
sentimiento de culpa que se infiltra en la tentación. Me remordía sentir deseo
ante una idea tan descabellada, y para escarmentarme sucumbí a ella.
-Sí
-dije-. Hazlo. Ahora mismo. Vaciló un momento, aunque luego acabó por
levantarse. Revolvió en el armario hasta encontrar dos cinturones de cuero.
Acto seguido me amarró los tobillos a los pies de la cama, dejando las
ligaduras lo suficientemente flojas como para que yo pudiera liberarme con un
simple movimiento.
-No,
así no -afirmé-. ¡Más fuerte! No seas cobarde.
Los
ajustó. Mis piernas abiertas quedaron inmovilizadas por completo. Nos
observamos, supongo que con la secreta esperanza de que el otro renunciara a
esa extravagancia, pero ninguno de los dos habló. Y así perdimos la oportunidad
de echamos atrás. Santiago salió de la habitación y regresó con un cable
eléctrico. Ató un extremo a la cabecera y el otro a mi cuello, con un nudo
corredizo. Sólo me quedaban libres los brazos: apenas podía moverlos sin
ahogarme. El cable era corto, de manera que no había posibilidad de correr el
nudo para desligarlo.
-¿A
qué esperas? -le espeté-. Fóllame. Me gritó que yo era una zorra por querer que
me follara de ese modo y me propinó un sopapo. En el golpe, mis propios dientes
me cortaron el labio inferior y percibí el gusto apesadumbrado y obsceno de la
sangre. Le dije que era mucho más que una zorra. Logré que me insultara más
aún, que volviera a tundirme. Con cada bofetada su polla se empalmaba un poco
más. Me puse una mano sobre el coño y comencé a magrearme.
-Te
gusta tocarte, ¿eh? -me dijo él. -Sí, sí, sí -repliqué-. Hazlo tú también.
Rodeó con los cinco dedos su polla empalmada. Se masturbó a menos de diez
centímetros de mi cara. Su mano derecha fue y vino sobre el sexo enrojecido,
con movimientos breves y bruscos, mientras la izquierda me cogía por los
cabellos para obligarme a mirarle, para apartar mis ojos de la visión de mi
propio cuerpo. Tócate más, le dije, acariciándome los pezones, tócate como yo,
y él me imitó, soltó mi cabellera, se rozó con las yemas el círculo de sus
tetillas escondido tras la espesura de los pelos, y tembló víctima de espasmos
ambiguos; éramos dos perros solitarios que no sabían procurarse placer el uno
al otro y debían contentarse a solas. Santiago ahora se tocaba los músculos del
pecho, del abdomen, sus muslos, y ponía ambas manos sobre la polla tiesa.
Era
embriagador verle obrar así, al tiempo que en mi sexo penetraban mis propios
dedos expertos y en los tobillos y el cuello las ligaduras me atormentaban por
ser una zorra, mucho más que una zorra, ¿cómo es posible que esté gozando?, me
repetía por lo bajo, que esto me guste, y el reproche ensanchaba mi fruición,
me regodeaba en la desazón, porque mi sexo se hinchaba, y dentro de mi sexo el
punto de felicidad más portentosa ya estaba duro, durísimo como la polla de
Santiago, áspero, y se me hacía imperioso apretar sobre él, con el justo furor,
y correrme, correrme por fin, para que Santiago viera el ritmo de mis contracciones
y apurara el ritmo de su masturbación y me derramara el chorro ardiente de
semen sobre la cara, ya, así.
Tuvimos
apenas un momento de abatimiento. Pero estábamos calientes, como dos fieras en
celo, y quemamos más. Le cogí de un brazo y le atraje hacia mí. Subió a la
cama, se arrodilló a horcajadas sobre mi pecho y me metió el sexo en la boca.
Mientras se lo chupaba con mis labios cubiertos de semen y sangre, sentía cómo
él aún se sacudía bajo los efectos del orgasmo anterior; eran los últimos
restos, el fondo de la botella, los ecos retrasados. Tardaba en recuperar la
erección, y mi excitación me urgía: incrusté las uñas en sus nalgas, y entonces
sí, se fue empalmando otra vez, menos que antes, pero lo suficiente para
penetrarme. Lo hizo, yo estaba a su disposición, prisionera y con el coño
abierto de par en par entre las piernas separadas, recibí con ansiedad la
Regada de ese pedazo de carne algo blanda que, pese a que no lograba llenarme
por completo, igualmente me enardecía, y sin embargo, ironicé, me burlé de
Santiago para azuzarle. Lo conseguí. Tanto él como su verga respondieron, y
conforme nos acercábamos al nuevo orgasmo, le hundí más las uñas, en la espalda
y en los hombros, hasta herirle. Besé su sangre con mi boca sangrienta y él me
besó la cara, me la lamió para tragarse las rociaduras de su propio semen. Al
sentir en mi interior la sacudida de su eyaculación, tensé mi cuello para que
el cable me sofocara, apreté el clítoris contra su pelvis y me corrí.
No
hubo una tercera vez. Como un mago al que le han fallado los trucos y en medio
del abucheo del público recoge la chistera, el conejo, la varita mágica, así,
con la misma vergüenza consciente del fracaso, Santiago me desató en silencio,
nos lavamos, curamos las heridas, ordenamos las sábanas y nos dormirnos
abrazados el uno al otro, como si temiéramos caemos por alguna pendiente
imaginaría.
Al día
siguiente volvimos a hacerlo, sin embargo; y muy pronto se volvió
indispensable. Ya no podíamos follar de otro modo.
La
espalda de Santiago tenía la carne al rojo por culpa de mis arañazos. Pero me
obligaba a mantener las uñas largas, porque ese suplicio le hacía gozar más.
Por mi parte, debía llevar gafas de sol a fin de ocultar los hematomas, las
magulladuras que presentaba mi cara, aunque era en balde, y entonces inventaba
las excusas más disparatadas para justificar durante el día esas señales de mi
vida nocturna; al cabo, Santiago se avino a pegarme sólo sobre el cuerpo, que
la ropa fácilmente podía cubrir. Nos habíamos casado en busca de un modesto
refugio de quietud. Nos hallábamos, en cambio, en un vórtice de ciego desenfreno
cuya intensificación nos seducía morbosamente. Con el propósito de crear una
vía de escape, en un momento de lucidez (que eran pocos, pues casi no hablábamos
del asunto, como si no fuera de nuestra incumbencia) decidimos tener un hijo,
pero cuando quedé preñada, nada cambió. Seguimos adelante con nuestro infierno,
es decir, con lo que nosotros juzgábamos un infierno, pues de habernos
entregado a nuestras inclinaciones con despreocupación, sin dramatizar, quizá
todo hubiese sido distinto.
Y, por
ejecutar tantas veces el mismo acto, aquella idea que había empezado siendo una
novedad acabó por convertirse también en un hábito. Santiago lo intentó todo para
que no desapareciera el sabor del riesgo, bordeó lo ridículo. Compró un
consolador, enorme y lleno de pinchos en la base, con el que intentaba
estimularme; fue más violento, reemplazó cinturones y cables con sogas a
propósito, en ocasiones resolvía tenderme en el suelo, o sobre el somier, como
la primera vez, a fin de quitarme las comodidades del colchón, sugirió que
podíamos traer a alguien más para no estar siempre a solas, conseguía terribles
vídeos pornográficos para que los mirásemos mientras follábamos; en suma, toda
la escenografía clásica del erotismo decepcionado, que de nada servía. Siempre
nos daba la impresión de que aún faltaba algo. La situación había cobrado un
cariz de representación teatral, invariable y fatigosa, en la cual nuestros
polvos sólo tenían finales tristes. Había un solo terreno que no pisábamos, por
un acuerdo tácito: el del sexo anal. Una vez, recordando la paja del taxi,
quise introducirle un dedo en el culo a Santiago, pero él me rechazó de plano;
eso podía hacerlo solamente él, me dijo, y en muy raras oportunidades. Los
hombres dan, pero no reciben, afirmaba, pueden ser el que tira el penalti, pero
nunca el portero, eso sí que no. Tal vez le atormentara el recuerdo de cuando
tuvo que prostituirse, no lo sé, pero comprendí que ése era un asunto en el que
no debía inmiscuirme. En lo que a mí se refiere, me oponía siempre a que me
sodomizara, pues por experiencia (un par de novios lo habían intentado sin
conseguirlo) estaba segura de que el dolor superaría con creces la satisfacción.
Y él se resignó a mi negativa a cambio de mi recíproca renuncia.
Cuando
Santiago me desataba, yo iba al baño, echaba la llave, con el cuerpo dolorido y
el alma insatisfecha, para masturbarme. Puede parecer extraño, pero mi goce
solitario se me antojaba una purificación tras aquellas escenas frenéticas. Me
devolvía el bienestar que había buscado toda la vida hasta el matrimonio. El
baño era mi lugar de placer, y yo misma la persona que mejor conocía el modo de
obtenerlo. Me masturbaba en la ducha, en el bidé, o en un rincón, con los ojos
llenos de lágrimas o con una sonrisa de desquite, a mis anchas. En ocasiones,
cubría todo mi cuerpo de crema o jabón hasta volverlo escurridizo y suave.
Entonces me miraba al espejo, con la piel
brillante,
excitándome con mis formas sensuales, deslizaba las manos sobre la carne tersa,
sobre la carne caliente, me chupaba mis propios pezones llenos de espuma, me
mordía ligeramente el hombro y se me hacía irresistible el deseo de buscar el
coño con los ´dedos resbaladizos y complacerme por fin, sin palizas ni
ligaduras, sin pollas ni intrusos, yo sola, con una mano subiendo y bajando por
la pierna y la otra en el sexo, yo sola, yo doble, yo la verdadera en el espejo
y mi simulacro allí en el baño, de pie, con la cara renovada por la
satisfacción y las rodillas flaqueando por el orgasmo.
Pero
el caso es que, una madrugada tormentosa, Santiago me ató a la cama, como de
costumbre. Estaba borracho. Había pasado la noche ante el ordenador,
acribillando naves espaciales y marcianitos, con una botella de whisky a su
lado, mientras yo leía un libro tumbada en el sofá. Creo que era sábado, porque
así transcurríamos nuestras veladas cuando no debíamos trabajar al día
siguiente. El whisky se le acabó y me ordenó que le llevara ron.
-No
bebas más -me atreví a decirle. -¡Cállate y obedece! -me gritó. Supe que algo
iba a pasar: él no acostumbraba a gritarme. Salvo cuando echábamos a rodar la
maquinaria de nuestra insatisfacción sexual, no me trataba así; incluso solía ser
cariñoso. Le llevé ron. Lo acabó también. Pidió vodka. Obedecí y me fui a la
habitación. Me desvestí, me metí en la cama.
Muy
pronto me quedé dormida. Desperté por el fragor de la lluvia, una tormenta
salvaje y tumultuosa. Santiago me estaba atando los pies. ,No era la primera
ocasión en que me despertaba con la ceremonia de las ligaduras, así que le dejé
hacer. Estaban las luces encendidas, y en la claridad eléctrica todo parecía
más intempestivo. Me insultó, me abofeteó, me arrancó las bragas de un
manotazo. Exigió que me masturbara delante de él. La erección, sin embargo, no
llegó. La borrachera le había casi inutilizado. Para acicatearle, murmuré:
-Pégame
más. Tus golpes no me duelen. Es cierto. Fue eso lo que dije. Estaba embarazada
de casi tres meses, sabía de sobras que ya no debía provocar a Santiago, pero
lo dije. No pude evitar caer en esa trampa tendida por mi propia voluntad. El
fracaso, el alcohol y mis palabras le pusieron fuera de sí. Me pegó en todo el
cuerpo, en la cara, y también en la tripa, echándome la culpa de su impotencia,
ya nunca seré capaz de follar, me has arruinado para siempre, puta. Me zurró
-hasta quedarse sin fuerzas.
-Méteme
el consolador -le dije entonces. Se puso en cuclillas encima de mi pecho,
dándome la espalda, inclinado sobre mi coño, para penetrarme con el sustituto
de su virilidad. Le aferré por las caderas, le guié hasta mí. Pasé la lengua
sobre sus nalgas, las restregué contra el borde de mis dientes. El, sin
embargo, no se quejó. Antes bien, acomodó su culo justo a la altura de mi boca
para que se lo chupara. Sin duda, ése era un día muy particular.
Sabía
dulce; mi saliva se llenó con un agradable regusto, que curiosamente me recordó
a los caramelos de leche que preparaba mi madre cuando yo era niña. Pero no era
el momento de entretenerme en nostalgias porque el sexo de Santiago empezaba a
endurecerse, en un lento despertar. Había abandonado el consolador entre mis
piernas y se dedicaba a disfrutar del goce que nos teníamos prohibido. Le metí
la punta de la lengua y él emitió un gemido de placer. Se relajó, para abrirse
bien a la desfloración de mis besos, de modo que le introduje la lengua hasta
donde me fue posible. Yo no podía alzar más la cabeza, porque la soga me
retenía el cuello y lo laceraba. Santiago se dejó caer aún más sobre mí, y yo
le acaricie el culo, mientras seguía chupando, bordeé con la punta de los dedos
el orificio del ano, para estudiar sus reacciones. No, me dijo, no, pero yo ya
le conocía sus negativas y se veía que lo decía más por compromiso y temor que
por otra cosa. Continué. Me mojé el dedo índice y, mientras mi lengua lamía los
bordes tensos, se lo fui metiendo lentamente, hasta el primer nudillo, hasta el
segundo, hasta la base.
La
erección ahora era completa. Le cogí la polla con la mano izquierda, la rodeé
toda y se la meneé rítmicamente, al tiempo que metía y extraía de su ano el
índice, ya cubierto de una sustancia pegajosa. Me gritó que ahora sí, ahora quería
más. Así que al índice le añadí el corazón y luego el anular, pero aún no
estaba satisfecho. Deseaba que lo penetrara más profundamente, que le llenara
por entero aquel hueco abierto a todo.
-Dame
el consolador -ordené. Dudó. Su respiración agitada seguía el ritmo de mis
manos, que a su vez repetían el enloquecedor compás de la lluvia estremeciendo
las ventanas. Al fin, Santiago se decidió a pasarme el consolador. Aulló cuando
le empalé.
En
cada mano sostuve una polla, una verdadera y otra falsa; podría haberlas
distinguido a ciegas por el modo en que creció la polla de carne. Entre mis
muslos sentí la humedad de mi propio sexo. Me enloquecía verle así, entregado a
mis caprichos, esclavizado, a merced de mi tiranía; podía ultrajarle,
degradarle, hacerle gozar. Hundí cuanto pude la polla falsa y él se retorció de
satisfacción. No tuve -que menearle el consolador en su culo, porque se corrió
al punto de una manera desaforada, más que en el taxi. Se sacudió varias veces
y al fin quedó como muerto sobre mi tripa. Luego se lamentó de que le dolía.
Pensé que no debía prolongar el sufrimiento por mucho tiempo, de modo que le
arranqué el consolador de un tirón. Volvió a aullar y se derrumbó con lágrimas
en los ojos.
-Estoy
mareado -balbuceó-. Me siento mal. Tuvo una arcada brusca que le pilló por
sorpresa. No alcanzó a apartarse y me vomitó encima
95
del
coño. Cayó otra vez, con la cara sobre sus propias excreciones.
-¿Qué
me has hecho? -lloró-. ¿Qué me has hecho9
-Venga
ya, hombre -le dijo---. No lo sientas, que te lo has pasado de puta madre. -Se
levantó con mucha lentitud; apenas si podía andar---. En cambio a mí me tienes
sobre ascuas.
Con
sus ademanes aturdidos de borracho violado, me metió débilmente el consolador
en el coño, pero no tenía el vigor suficiente para moverlo. Debió de notar la
desilusión de mi rostro porque me preguntó:
-Tú
también quieres más, ¿verdad? Asentí. Fue al salón en tangas Permanecí a
solas., escuchando la lluvia, atada, con los dedos sucios y cubierta de semen y
vómito: tendría que haber comprendido la desmesura de aquella condición. Sin
embargo, estaba excitada como nunca; me aparté los pelos del coño, separé los
labios, aislé el bulto agarrotado del clítoris; le acaricié los lados, presioné
sobre él; mi único pensamiento, mi única obsesión era lograr un orgasmo
novedoso, que fuera capaz de sacudirme de encima el tedio en que me hallaba.
Santiago
había adivinado mis pensamientos: regresó con uno de esos grandes tubos de
plástico rígido en que llevaba a la agencia los dibujos hechos en casa. Tendría
unos cinco centímetros de diámetro y por lo menos cuarenta de largo. El corazón
me latió en el pecho, alborotado. Santiago parecía haber recobrado las energías
ahora; su boca esbozó un rictus irónico. Había pasado la satisfacción; era el
tiempo de la venganza.
-Eso
es demasiado -me atreví a murmurar, viendo las dimensiones del tubo de
plástico-. Dame por el culo, si te apetece, pero eso no me lo metas.
Temía
las consecuencias de nuestro frenesí y estaba dispuesta a hacer cualquier
concesión para evitarlas, pero a la vez, secretamente, anhelaba que ningún
escrúpulo retuviera a Santiago. Me arreó un puñetazo en el cuello. Quise
incorporarme, olvidando las ligaduras, y la soga me ahogó con un golpe seco que
volvió a arrojarme a la cama. En el momento en que caía, Santiago me pegó otro
puñetazo, ahora en la nariz, inundándome la cara de sangre.
-¡Estáte
quieta! -rugió. Nunca me había dado puñetazos; sólo bofetadas. Le imploré
piedad, y eso le enardeció todavía más. Alenté la última esperanza de que un
orgasmo furioso lo justificara todo.
El
apoyó una mano sobre mi vientre y con la otra empezó a introducirme el tubo por
el coño. El dolor fue demoledor. Quise gritar pero mi voz se ahogó en un
sollozo que no pasó de la garganta.
Santiago
siguió adelante. Ya me había introducido la mitad del tubo. Me daba la
impresión de que una hoguera carbonizaba mi carne y que los huesos se separaban
descoyuntados. A esas alturas era evidente que no iba a poder correrme en
semejante modo. Me acaricié el clítoris para tratar de volver a aislarlo del
mundo circundante, del dolor, para consolarme. Percibí el sabor de la sangre
que seguía manándome de la nariz. «Nada que me metas me gustará. Sólo yo, yo
misma, puedo hacerme gozar, dije o pensé; no lo sé a ciencia cierta. La
desmesurada penetración me precipitaba en una suerte de desvarío donde no
existían límites entre la pesadilla y la vigilia, entre el lenguaje y la
alucinación, entre la memoria y el presente. El tubo me estaba atravesando, era
peor que la hoja de un cuchillo, y se me figuraba que lo tenía ya en la
garganta, contra el espinazo, sobre los riñones, en el cerebro. No podía entrar
más, no habría forma de hacerlo pasar.
Y
entonces, sin embargo, Santiago lo golpeó en el extremo con la palma de la
mano, para enterrármelo por completo, más allá de mi sexo y de mí misma, de mi
cuerpo y de nuestra enajenación. Ignoro qué hizo a continuación. Yo me
desvanecí. Recobré el conocimiento con la vagina y las piernas anegadas en un
lago de sangre que teñía las sábanas de rojo y encharcaba el colchón. Santiago
lloraba desatinadamente sobre su propio vómito. No me podía mover. Sentía
puntazos de dolor en todo el cuerpo. Fuera aún llovía a cántaros. Entendí el
porqué de la hemorragia.
-¡Tengo
pérdidas! -le grité a Santiago, pero él no reaccionó-. ¡Aprisa!
No
podía levantarme, porque aún estaba atada y cada segundo perdido era precioso.
Le cogí por los cabellos y lo zarandeé, desesperada. Abrió los ojos.
-¡Aprisa!
¡Llévame al médico! Me desató. Cubrió mi cuerpo ensangrentado con una chaqueta
suya y en volandas me llevó a la calle. La lluvia cayó sobre nosotros como una
admonición. Subimos al coche tropezando. No volví a perder el conocimiento,
pero no soy capaz de recordar cómo hizo Santiago para conducir en ese estado,
ni por dónde fuimos, ni a qué hospital. Y luego todo sucedió muy deprisa: la
presteza de las enfermeras, las excusas de Santiago y ese médico de acento
extremeño (la memoria es peculiar: no, recuerdo su cara, pero recuerdo su acento),
ese médico que amenazaba a Santiago con llamar a la policía hasta que yo logré
balbucear para echarme todas las culpas, no fue él, fue otro hombre, sus
insultos, la potente lámpara del quirófano, la anestesia. Después de unos días
regresé a casa. Santiago había cambiado las sábanas, pero se le había olvidado
quitar las sogas de los pies de la cama.
Lo
siento. No es sin pudor que narro estos hechos. En nuestros días la desolación
se ha quedado antigua, ya no se lleva; basta con que en tu rostro rueden un par
de lágrimas para que te acusen de traficar con el patetismo. Preferiría omitir
esta desgracia, y la que vino luego, Marina, escribir un libro despreocupado y
frívolo, hablar del amor y la muerte como se había de una merienda en el
parque, es decir, preferiría que estas cosas no hubieran sucedido. Pero
sucedieron. Y eso lo siento mucho más. No era la primera vez que abortaba. Sólo
que en el pasado lo había hecho por mi propia voluntad. Ahora era distinto;
había puesto muchas esperanzas en aquel parto que nunca llegó. Suponía que
podía devolverme a los dominios plácidos de una vida sin sobresaltos, que me
permitiría enmendar en el fruto de mi vientre, como en una especie de
reparación histórica, las injusticias que yo misma sufrí durante la infancia.
Sin embargo, todo terminó antes de empezar. Imaginé que el feto muerto era una
niña. La llamé Laura. Nunca le acaricié los cabellos, ni la vestí tras haberla
bañado, ni la llevé a la escuela. Acabó su vida sin principio entre la basura
de un hospital cuyo nombre desconozco.
Santiago
lloraba pidiéndome perdón. Pero no era él quien debía sentirse culpable de la
muerte de Laura. Era una fatalidad en la que los dos, por partes iguales,
habíamos participado, arrastrados por nuestra pasión desmesurada. En lo sucesivo
procuramos cuidamos, vigilamos el uno al otro, para no volver a despeñamos en
ese abismo creado por nosotros mismos. Sólo una vez más volvería a atarme,
después de mucho tiempo, demasiado ya.
Renunciamos
a las emociones, a la idea de tener otro hijo, a ser felices. Abandonamos la
violencia por la cordialidad indiferente, viejos remordirnientos por
desconsuelos nuevos. El amor físico, se volvió entre nosotros esporádico y
desganado, llegar a un orgasmo nos costaba un trabajo que pocas veces estábamos
dispuestos a realizar.
De
esas fatigas inútiles, recuerdo el sudor pegajoso de los interminables
intentos, nuestros sexos irritados y ajenos como en un sueño, la agitación, de
Santiago, sus jadeos, el vislumbre reinante de un placer que acababa por
perderse en los laberintos de una frialdad incomprensible. Y luego, cuando mi
cuerpo desbordaba de ardor sin desahogo, me escapaba al cuarto de baño a
procurarme los pulidos secretos de Narciso, y mi apatía se esfumaba como por
ensalmo al primer contacto leve entre una fracción de mi mano y una fracción de
mi coño. Así transcurrieron años.
Durante
ese tiempo no reímos ni una vez. Santiago fue gentilísimo conmigo,
objetivamente irreprochable, y toleraba cada uno de mis silencios y desdenes
con una paciencia de la que jamás le había creído capaz. Si yo le ofendía,
siquiera indirectamente, él enmudecía unos segundos, como sí se repitiera que no
debía incurrir en la violencia, como si se obligara a acallar sus propios
instintos brutales siempre a punto de estallar, y entonces me devolvía una
frase cariñosa, me tocaba la cara, me preguntaba si me pasaba algo. Hoy sé que
en el fondo mis desaires, uno por uno, fueron a alimentar su viejo rencor,
renovándolo y multiplicándolo, poniéndolo al acecho de la ocasión propicia para
desmandarse. Pero no me decía nada, y procuraba evitar toda referencia al
pasado en nuestras conversaciones.
Por
ello, nunca más después del aborto volvió a cantarme el bolero que ahora ponían
en la radio, mientras mi coche corría hacia la piscina, bajo el sol sofocante
de mayo.
Quizás
esta limitada fuga de mi vida corriente y de Madrid no era más que una
transgresión mínima de la rutina cotidiana, la pueril travesura confidencial de
una mujer casada, pero se me antojaba un acontecimiento extraordinario, cuyo
origen se remontaba a las exaltaciones del sueño de la mañana. La luz del día,
que en general yo no veía a aquellas horas insólitas sino a través de los
cristales de un bodegón infame o de la galería, brillaba clara y confortadora,
prometiéndome limpiar las tinieblas de mi mirada, cansada de escudriñar en
balde a mi alrededor en busca de la felicidad. A través de la ventanilla
abierta del coche entraba la fresca brisa de la velocidad, que disfruté con esa
gratitud casi física que se experimenta sólo ante los deleites elementales del
mundo.
Tenía
la certidumbre de que en mi vida faltaba algo desde siempre. Había en mí una
suerte de espera indefinida, que no habían podido satisfacer ninguno de los hombres
con que había estado antes de Santiago, ni Santiago mismo, ni nuestros amores
violentos, ni mi trabajo, ni nada que pudiera sospechar entonces. Las noches de
sexo solitario en que me masturbaba delante de los espejos y, acaso también, el
embarazo, habían aplacado apenas mis ansias, como un fulgor fugaz e
inapresable. Eran sensaciones íntimas, íncomunicables, como la que sentía al
estar allí, en el coche, desplazándome por la carretera luminosa, en pos de
algo que ignoraba y deseaba.
La
piscina se hallaba más lejos de lo que había calculado. Temí haber equivocado
el camino, porque rara vez conducía fuera de la ciudad y suelo orientarme
fatal. Acabó por despistarme el que ya no estuviera el campamento de gitanos,
que había vuelto a ver, borrosamente, en las fotos de Santiago. Al cabo, cuando
mi confianza empezaba a desvanecerse, vi detrás de un anuncio que ponía algo
así como «Camping Aterpe Alai, 8 km», otro más pequeño y herrumbrado: «Piscina
El Tórrido Trópico, 200 m», y una flechita que apuntaba hacia la derecha. El
corazón me dio un vuelco. Torcí por el camino lateral, pasé unas casitas y
llegué a una suerte de choza construida en estilo caribeño, de cuyo techo
estaba a punto de derrumbarse de un momento a otro un cartel incompleto:
ELTORID
TOIC. Otro letrero más reciente, pegado a los cristales por una ventosa,
informaba que la piscina abría del 1 de mayo al 30 de septiembre, de 9 a 19
horas. No era muy tentador. Bordeando un sendero de grava aparqué bajo la
sombra de un tilo. Apagué el motor y permanecí unos segundos inmóvil, con las
manos sobre el volante, preguntándome si una vez más mi esperanza había de ser
defraudada. Pero no fui víctima del desengaño, ni me enfermé, como temía
Manolo. Porque allí te conocí. Allí me estaba esperando tu amor, Marina.
¿Cómo
decir que ese día nos vimos por primera vez, si nos habíamos visto desde
siempre? Nos habíamos visto cada mañana en el espejo, y cada noche en los
sueños felices y en las pesadillas alucinadas, y siempre en las fotos
defectuosas y en los retratos proféticos, en la esperanza y en el espanto, en
la pasión inminente, en la soledad sin grietas de vivir separadas. Yo conocía
cada uno de los latidos de tu corazón, Marina, antes de sentirlos palpitar
sobre mi dedo huésped de tu sexo.
Es
este mismo corazón de carne que aún se empeña en medir el transcurrir de tu
ausencia. Un latido, y te vas de mí, otro latido, y te escapas, otro latido, y
te alejas, te alejas más, otro latido, y desapareces en los salvajes pantanos
del tiempo, otro latido, otro latido, otro latido de mi corazón moribundo.
La
empleada de brazos rollizos me dio una llave y un resguardo de latón con el
número cinco. Luego, sin siquiera mirarme, me sometió a un exhaustivo examen
médico, cuya función era tranquilizarme acerca de la higiene de la piscina,
aunque desde luego produjo el efecto contrario.
-¿Sufre
usted de micosis, pediculosis, venéreas, tétanos ... ? -Se interrumpió, como un
aparato eléctrico al que le quitan la corriente; le costaba soltar de
carrerilla esa larga lista que sin duda la obligaban a repetir ante cada
cliente-. Tétanos..., tétanos..., herpes... -volvió a pensar-, ¿o alguna otra
enfermedad? -abrevió al fin.
-No.
-¡Ya lo decía yo! -Me dio el alta---. Ande, pase.
Entré
en un vestuario tórrido como el trópico. Me desvestí y guardé la ropa en un
derrengado armarito de metal, el quinto de la fila. Luego me puse el bañador,
que aún despedía olor a naftalina. Es la prueba decisiva para saber si estás
gorda, la evidencia irrefutable, casi una radiografía. No importa que te hayas
visto cientos de veces en el espejo, desnuda y vestida; hasta que no te pones
el bañador por primera vez en la temporada, no sabes cuáles han sido las
conquistas de la obesidad sobre tu cuerpo en el invierno. No me quejé, podría
haber sido peor. Cogí el bolso y salí al aire libre, a la zona de la piscina.
La luz
intensa del sol cegó mis ojos ya habituados a la oscuridad del vestuario.
Anduve lentamente, sintiendo la caricia de la hierba en mis pies descalzos. La
piscina tenía la forma de un riñón un tanto deforme. A un lado, entre palmas
enanas y penas grises, había un falso manantial que desembocaba en una falsa
cascada, cuyo rumor parecía devolver un poco de silencio al ambiente estorbado
por una demasiado fervorosa canción sudamericana. Recorrí un sendero de piedra;
esquivé el lavapiés, en cuyas aguas turbias flotaban briznas de hierba seca, un
pitillo a medio fumar, escarabajos muertos y un esparadrapo usado que había
perdido a su dueño pero conservaba la forma de un círculo. Al fondo, a unos
treinta metros de distancia del vestuario, se veía el mostrador de un bar, no
mucho más que un chiringuito, cubierto a malas penas por un techo cónico de
paja. No daba la impresión de ser ése el mejor sitio para buscar respuestas
decisivas. Todos los elementos de la piscina ostentaban un aspecto vulgar y
artificioso; su propósito de fomentar la alegría forzosa era más bien
deprimente. A mí me quitó el apetito. De modo que al sentarme en la barra del
bar, tras atravesar el parque, pedí sólo una cerveza.
El
camarero se movía con la abulia de los empleados públicos y sudaba como un
galeote. El pobre estaba ya muy crecido y muy calvo para gastar esa enceguecedora
camisa floreada, que al parecer era otra de las obligaciones de la empresa,
como la lista de enfermedades de la empleada del vestuario. Lo que sí era culpa
suya era el haberse ceñido los pantalones mucho más arriba de la cintura, sin
duda con el propósito de resaltar un bulto ante cuya visión las mujeres
teníamos que caer de espaldas. No caí de espaldas. Bebí un sorbo de cerveza;
estaba tibia, y se me antojó que sabía a la transpiración del camarero.
En
toda la piscina no éramos más de siete personas, avergonzadas y apartadas, que
procurábamos sobrellevar anónimamente y como buenamente pudiésemos nuestra
errónea decisión común de haber aterrizado en El Tórrido Trópico. En la esquina
más apartada del terreno, había dos individuos jugando a los naipes bajo una
sombrilla; Manolo les hubiese achacado, tal vez, el grave desliz de ser
dentistas. Un chico y una chica, tendidos en el suelo no muy lejos de la falsa
cascada, se besaban sin efectuar más pausas que las necesarias para respirar y
murmurarse ternezas al oído. Un hombre dormía al fuego del sol, flotando a la
deriva en el riñón de agua sobre su colchoneta llena de aire. Una muchacha con
un orzuelo enorme en el ojo lidiaba con un crucigrama, apoyada en la barra,
tres taburetes más allá. Todos tenían (teníamos) la pálida piel del invierno
agobiada por los intensos rayos solares de ese prematuro bochomo de mayo.
El
camarero fue a los vestuarios, multiplicando su pestilencia bajo el calor
ardiente, y al cabo de un rato regresó con una bolsa de hielo, que chorreaba
gotas de agua sobre la hierba.
Entonces
me anunció que ya había llegado mi hermana.
Pensé
que intentaba ligarme, iniciando una conversación empalagosa, así que me limité
a asentir con la cabeza y no le dije que estaba equivocado, ni que no me había
citado con nadie, ni que era hija única.
Pero
unos minutos después, en efecto, pude ver desde lejos que dos mujeres salían
del vestuario y se encaminaban hacia la piscina. La primera de ellas era de
mediana edad, más bien baja y robusta, con las rodillas ligeramente torcidas
hacia fuera, como si montase a caballo; vestía una bata como de boxeador,
entreabierta. La segunda parecía más joven, aunque no podía calcularse cuántos
años tenía pues llevaba un holgado vestido rosa pálido hasta los tobillos y un
gran sombrero amarillo y redondo que le ocultaba por completo la cara.
Una
curiosidad inusitada me invadió. Fui incapaz de quitarle los ojos de encima a
la segunda mujer. ¿Qué podía vincularla a la otra?, pensé. Su apariencia revelaba
que provenían de ambientes distintos; se me figuró improbable que fueran
amigas. Deseché también la posibilidad de que las uniese un parentesco. A falta
de otra explicación mejor, me dije que eran compañeras de trabajo.
Oscuramente,
la mujer más joven me atraía y anhelé conocerla; no en ese momento en
particular, sino haberla ya conocido, conocerla de toda la vida. A las claras
su sombrero amarillo no hacía juego con el vestido rosa. Además, noté que se lo
tocaba insistentemente, con cierta incomodidad; de forma que supuse que se lo
había prestado la otra para protegerla del sol.
Así, a
bulto, tenía un aire que recordaba a mí, aunque la distancia y su vestimenta me
impedían saber a ciencia cierta hasta dónde llegaba el parecido.
Mientras
ella extendía una toalla sobre la hierba, junto a la piscina, la otra se quitó
la bata de boxeador, exhibiendo una piel bronceada poco frecuente a esa altura
de la estación.
La
mujer más joven se asemejaba a mí, pero sus movimientos eran diferentes a los
míos. Andaba y gesticulaba con mucha serenidad. Como el súbito golpe de la ola
sobre la playa, vino a mi memoria la imagen de mi cuerpo desnudo en el espejo,
ardiendo de felicidad bajo los estímulos de mi mano amante. Sentí horror de mí
misma.
-¿No
me has oído? -me preguntó una voz detrás de mí.
-¿Qué
dices? -farfullé. Me di la vuelta como quien se recupera de un desmayo. Era el
camarero el que me hablaba.
-Que
te he preparado esto. Entre sus dedos sostenía una copa gigantesca llena de
frutas y helado, con un líquido de color verde brillante.
-No
quiero -balbuceé-. No he pedido nada. -Anda, mujer, es un regalo. Complacer a
los clientes es la primera regla de El Trópico.
-Muchas
gracias, pero no me apetece. -¡Oh, vamos!, he ido a coger aposta el hielo para ti.
-Me
trae sin cuidado -le dije-. No tengo sed. Insistió. Supuse que la mejor manera
de quitármelo de encima era aceptar su brebaje repugnante. Se lo quité de las
manos y lo apoyé en la barra. Pero era un individuo tenaz. Me echó otra frase
hecha y me señaló a la que creía mi hermana, pensando que yo no la había visto.
-Se
llama Diez de Richter. -Se subió aún más los pantalones.
-¿Quién?
-Aún no sabía que Marina era el nombre de aquella mujer, Marina.
Señaló
la copa gigantesca. -Pues, hija, ¿qué va a ser? ¡El diink, desde luego! -dijo
con fatuidad. Seguramente se hacía llamar bannan en vez de camarero-. Es un
terremoto. Me lo he inventado yo. -Se aproximó a mí, haciéndome inhalar sus
vahos irrespirables; luego bajó la voz y puso cara de chulo para susurrar-:
Tiene virtudes afrodisíacas.
-Oh,
cállate ya -le ahuyenté. Me dejó en paz. Cuando volví a contemplarlas, las dos
mujeres estaban conversando animadamente, sentadas sobre la toalla, la una
frente a la otra. La baja y robusta había quedado de cara a mí; la más joven
estaba de espaldas, ya sin el vestido. Llevaba un biquini pequeño color
mostaza. Aún no podía verle el rostro, pero la forma delicada de sus piernas me
provocó un estremecimiento que en ese momento consideré deshonesto y vergonzoso.
Involuntariamente, sin embargo, pasé una mano por sobre las mías, casi
acariciándolas. Me estaba excitando sin quererlo, sin saber por qué.
Olvidándome
de la muchacha que resolvía palabras cruzadas y del camarero cargante, estiré
disimuladamente un dedo hasta tocar la tela sintética y escurridiza del bañador
y percibir la forma deseada de la grieta de mi sexo, que palpitaba tanto como
mi corazón arrebatado.
Ella
se quitó el incómodo sombrero y lo arrojó a un lado con un gesto divertido. Era
morena como yo, y como yo se sentaba con la espalda marcadamente inclinada
hacia delante, tal vez más por pudor que por una desviación de la columna
vertebral. Llevaba el pelo muy corto y la contemplación de su nuca me provocó
un escalofrío que recorrió mis nervios de un modo fulminante. ¿Qué había en
ella que me empujaba a ese estado nuevo para mí? ¿Era la mera probabilidad de
que nos pareciéramos físicamente o el acontecimiento trascendental de mi vida
que sin sospecharlo yo había esperado tanto? Jamás había deseado a una mujer,
no odiaba ni temía a los hombres, siempre había sido capaz de gozar con ellos;
y, pese a todo, allí estaba yo, perturbada por la lejana imagen de una mujer de
la cual sólo veía la espalda y las piernas. Su corte de pelo acabó de enardecerme.
Si
sólo le observaba los cabellos, ese triángulo invertido de punta trunca, ese
exacto trapecio sobre la nuca, tenía la impresión de estar ante un hombre, casi
un soldado, pero me bastaba desplazar apenas la mirada y aparecían ya los
inconfundibles rasgos de una mujer guapa, los bordes de las mejillas tersas, la
mandíbula ligera, los hombros frágiles, el nacimiento de los pechos, la cintura
que iniciaba la curva hacia la cadera, los muslos y otra vez la nuca, la figura
viril de los cabellos cortos, las mejillas.
Oprimí
aún más el dedo contra mi coño, al límite de la desfachatez, inflamándome en el
calor del día. En los espejos, en los goces de la soledad, me veía siempre de
frente; en cambio ahora, mirándola a ella, podía entrecerrar los ojos para recortarla
de los contornos del mundo y adivinarme de espaldas, descubrir a hurtadillas el
otro lado de mí misma, el lado diáfano, el que podía librarme de las sombras
para conducirme a la luz, a la claridad que nunca había conocido. El cuerpo me temblaba
y tuve ganas de llorar. De dicha, de impotencia, de temor. La excitación en la
que me hallaba revolucionaba todas mis facultades. Sentía que estaba cometiendo
una falta cuando la observaba a ella, pero que hubiera cometido una peor si
dejaba de observarla. Me desesperaba concebir la posibilidad de un amor que
estuviese fuera de mi alcance. Y gozaba furiosamente con la visión íntima de
ella, con sus perfiles y sus contornos, con mi mano que por primera vez no
bastaba por sí sola y pedía, suplicaba, exigía, un cuerpo ajeno. El cuerpo de
una mujer. Tu cuerpo, Marina, tu cuerpo igual al mío.
-¿Lo
ves cómo te pones cachonda con mi poción mágica? -Era otra vez el camarero.
No me
miraba a los ojos; me miraba la mano entre las piernas. De lo contrario,
hubiera visto mis lágrimas. Sobre la barra, en la copa, el helado se había
derretido, blanqueando el brebaje verde en el que sobrenadaban pedazos de fruta
madura, sin que yo hubiese bebido una sola gota. Experimenté una vergüenza
monstruosa. Me estaba volviendo loca. Por fortuna, pensé, la estupidez del
camarero había servido para devolverme el buen juicio. Temía que sucediera algo
de lo cual fuese ya imposible echarme atrás. Debía irme de allí, olvidar a aquella
mujer, continuar mi vida y mi espera, regresar a la normalidad.
Al
levantarme, golpeé sin querer la copa con el codo, y todo el contenido del
drink del camarero se le derramó sobre la camisa floreada. Farfullé unas
palabras de disculpa y salté del taburete. Emprendí el camino de los
vestuarios, resuelta a marcharme. Pensaba rodear la piscina por el lado
opuesto, para evitar pasar cerca de las dos mujeres.
Pero
entonces ocurrió: el acontecimiento que los presagios, los sueños, las
coincidencias venían anunciando desde la mañana de aquel día crucial en mi
vida. Había transcurrido mi existencia sin ninguna variante, despertando cada
bendita manana en las mismas condiciones de la víspera, hasta que amaneció un
día inédito, capaz de alborotarlo todo. Sólo he vivido dos días como ése, dos
días que cambiaron esencialmente el curso de mi destino. El primero, Marina, me
llevó a tu encuentro, y yo no estaba preparada, pese a que había recibido
tantas señales inequívocas. Me empeñé en leerlas con la sola ayuda de la razón,
pero no logré interpretarlas entonces, porque el cifrado idioma de los augurios
sólo es accesible para la inocencia de los enamorados, la inspiración de los
poetas y la locura de los visionarios. El segundo llegó de golpe para arrancarte
de entre mis manos y expulsarme del paraíso. Yo temía su advenimiento, estaba
en guardia, pero ello no alcanzó a consolarme; un dolor anunciado puede ser más
terrible que un dolor imprevisto. La fortuna me quitaba lo que me había dado, y
yo no ignoraba que en el fondo nada cambiaría, que seguiría amando a Marina
para siempre, a pesar de todo. En cambio, el día de la piscina supe al
instante, no bien se vieron nuestros rostros, que ya nada volvería a ser como
antes, aunque escapase a la carrera en ese mismo instante, renunciase a
enfrentarme con la mujer a la que había espiado desde lejos y no volviera a
vería. Su mera presencia en el mundo bastaría para que mi vida dejase de ser lo
que había sido. Mi certidumbre no se debía sólo a la posibilidad de una sorprendente
semejanza fisica, sino al arrobamiento que había de paralizarme la respiración,
llenando de éxtasis mi pecho. ¿Recuerdas, Marina, que yo detestaba a Borges?
Era uno de tus autores favoritos. Yo comencé a leerle sólo porque tú me lo
pediste, pero acabé por quererle una mañana en la plaza del Campidoglio, al
encontrar un pasaje que explicaba mi certeza de entonces: «Cualquier destino,
por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el
momento en que el hombre sabe para siempre quién es». Yo lo supe como jamás
había sabido nada. Empecé a ser mejor de lo que era. A ti te sucedió lo mismo.
Te volviste parte de mí, mi vida fue tu vida. Tú lo supimos como nunca supe
nada.
Y fue
entonces cuando ocurrió. Ella, Marina, la mujer que se parecía a mí misma, la
hermana que me había anunciado el camarero de la piscina, también se incorporó.
Le dijo algo a la otra mujer, mientras movía las piernas para desentumecerlas.
Dio media vuelta y se dirigió hacia el bar.
Hacia
mí.
DESCARGAR LIBRO COMPLETO EN PDF:


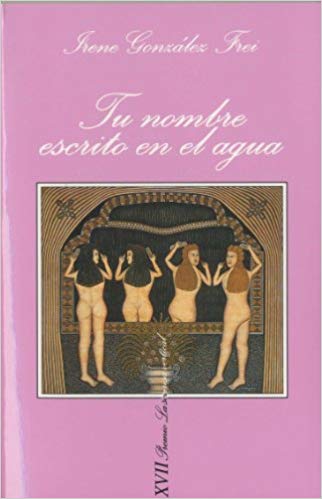
No hay comentarios:
Publicar un comentario